Al pretender controlar la volatilidad de
las monedas, los responsables políticos
están
tratando de domeñar fuerzas que escapan a su control y, sobre todo,
a su comprensión.
Cuando el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude
Trichet, calificó la subida del tipo de cambio del euro de "brutal" el
pasado noviembre, se hizo eco de la impresión de muchos exportadores
europeos, por no hablar de los americanos y asiáticos que importan productos
de Europa. Las últimas fluctuaciones desenfrenadas del euro y de otras
monedas han conducido una vez más a que se plantee la exigencia de un
sistema internacional de tipos de cambio más estable.
Son incontables los artículos de la prensa económica
que cuestionan si los bancos centrales deberían asumir un papel más
activo en la estabilización de los tipos de cambio, o considerar la
posibilidad
de una estrategia que conduzca a una moneda global. Pero, con todos sus defectos,
el actual sistema en el que la política monetaria desempeña una
función muy positiva en el control de la inflación y muy negativa
en la estabilización de los tipos de cambio, es quizá el mejor
de los posibles.
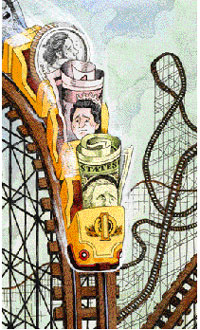 |
Casi todo el mundo prefiere que los tipos sean estables: turistas, empresas
internacionales y consumidores de productos importados. Pero, en un mundo de
mercados de capitales muy volátiles e integrados, los gobiernos tienen
que hacer concesiones. Pueden utilizar la política monetaria para fijar
el tipo de cambio, pero sólo desatendiendo lo demás. Con tipos
de cambio fijos, cualquier intento de situar los tipos de interés muy
por encima o muy por debajo de la moneda de referencia lleva a la desenfrenada
salida o entrada de capital en el país. La volatilidad de la moneda
es el precio que hay que pagar por tener políticas monetarias independientes.
Coordinar la política económica para fijar los tipos de cambio
puede sonar bien, pero los costes pueden ser demasiado elevados. Basta fijarse
en Europa, donde una Alemania en recesión se ha estado asfixiando por
la política de tipos de interés del BCE, que en la zona euro
genera baja inflación, pero en Alemania casi deflación.
Hay dos razones clave para no intervenir. Primera: la historia ha demostrado
que a los responsables políticos se les da mucho mejor realizar una
gestión incorrecta de los tipos de cambio que estabilizarlos, en buena
medida porque las fluctuaciones de la moneda son endiabladamente difíciles
de explicar y comprender. Cuando el euro bajó a principios de 2002 casi
hasta su mínimo (llegó a 0,85 dólares), los periodistas
y columnistas de las secciones de Economía sostenían que los
inversores no tenían fe en Europa. Cuando subió espectacularmente
hasta 1,36 dólares, a finales de 2004, muchos de ellos empezaron a preocuparse
porque el carísimo euro hacía que los inversores perdieran fe
en Europa. Una confusión similar reina en otros casos, como el tipo
cambiario entre el dólar y el yen japonés, y entre la moneda
estadounidense y la libra esterlina. No es de extrañar que, cuando se
enfrentan a monedas volátiles, muchos políticos se vean tratando
de domeñar fuerzas que escapan a su comprensión y a su control. Ésa
es una razón por la que los intentos de fijar los tipos suelen desembocar
en ataques especulativos, como el que provocó la caída de la
libra esterlina en 1992, que costó al Banco de Inglaterra más
de 5.000 millones de euros.
En segundo lugar, aunque la volatilidad de los tipos de cambio pueda generar
costes, demostrar que tienen verdadera importancia es casi imposible. En 1990,
cuando los economistas de la Comisión Europea se esforzaban por encontrar
un fundamento lógico al euro, señalaban que la existencia de
múltiples monedas creaba muchas dificultades contables para las empresas
que hacían negocios en Europa. Esos argumentos eran convincentes en
aquel momento, pero ya no, dado que el software de las empresas modernas les
permite revisar sus libros contables en diferentes monedas con un simple click.
Según otro argumento bastante común, la volatilidad de los tipos
impide el fomento del comercio, pero los últimos cálculos apuntan
a que la importancia de este efecto es escasa. Cuando el valor del euro cambia
con respecto al del dólar, no parece que varíe mucho el precio
de los automóviles estadounidenses en Europa ni el de los coches europeos
en EEUU. Los costes los asumen las empresas importadoras y exportadoras. El
consumidor final sólo soporta ese coste si las variaciones del cambio
se prolongan. En tal caso, es de suponer que dichas modificaciones reflejen
problemas económicos de fondo.
Si bien los costes originados por la flexibilidad de los tipos de cambio son
difíciles de detectar, los riesgos de intentar estabilizar las monedas
son más que obvios. China ha demostrado que es capaz de estabilizar
el tipo de cambio entre el dólar y el yuan, pero recurriendo a un sistema
draconiano de controles que castiga con dureza al ciudadano que pretende invertir
su dinero fuera del sistema bancario del país. A pesar de que algunos
economistas más inclinados a la izquierda parecen considerar muy adecuados
los férreos controles financieros, éstos no funcionan bien en
el caso de las economías más desarrolladas, que precisan de mercados
financieros sofisticados y competitivos para canalizar el ahorro hacia inversiones
rentables. Si China suspendiese sus controles de capital sin permitir que su
tipo de cambio fluctuase, sufriría casi con toda seguridad un terrible
ataque especulativo, como México en 1994 o Asia en 1997 y 1998.
Por supuesto, las variaciones pueden llegar a ser tan desorbitadas que se
pierda la referencia respecto a las reglas básicas subyacentes de la
economía. Entonces, los responsables políticos deben plantearse
la posibilidad de supeditar de forma temporal los objetivos internos a la estabilidad
internacional. Pero no es el caso. Los políticos deberían adoptar
medidas adecuadas para alcanzar un crecimiento interno, y dejar los tipos de
cambio al mercado. En los últimos 10 años, la mayoría
de los países han realizado enormes progresos para lograr políticas
monetarias más estables y predecibles, gracias, en parte, a los bancos
centrales, que han aprendido que controlar los tipos de cambio importa menos
que controlar la inflación. La estabilidad de los tipos de cambio parece
positiva en el papel, pero su precio es demasiado alto.
Al pretender controlar la volatilidad de
las monedas, los responsables políticos
están
tratando de domeñar fuerzas que escapan a su control y, sobre todo,
a su comprensión.
Kenneth Rogoff
Cuando el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude
Trichet, calificó la subida del tipo de cambio del euro de "brutal" el
pasado noviembre, se hizo eco de la impresión de muchos exportadores
europeos, por no hablar de los americanos y asiáticos que importan productos
de Europa. Las últimas fluctuaciones desenfrenadas del euro y de otras
monedas han conducido una vez más a que se plantee la exigencia de un
sistema internacional de tipos de cambio más estable.
Son incontables los artículos de la prensa económica
que cuestionan si los bancos centrales deberían asumir un papel más
activo en la estabilización de los tipos de cambio, o considerar la
posibilidad
de una estrategia que conduzca a una moneda global. Pero, con todos sus defectos,
el actual sistema en el que la política monetaria desempeña una
función muy positiva en el control de la inflación y muy negativa
en la estabilización de los tipos de cambio, es quizá el mejor
de los posibles.
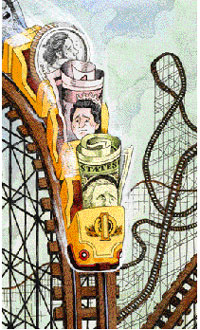 |
Casi todo el mundo prefiere que los tipos sean estables: turistas, empresas
internacionales y consumidores de productos importados. Pero, en un mundo de
mercados de capitales muy volátiles e integrados, los gobiernos tienen
que hacer concesiones. Pueden utilizar la política monetaria para fijar
el tipo de cambio, pero sólo desatendiendo lo demás. Con tipos
de cambio fijos, cualquier intento de situar los tipos de interés muy
por encima o muy por debajo de la moneda de referencia lleva a la desenfrenada
salida o entrada de capital en el país. La volatilidad de la moneda
es el precio que hay que pagar por tener políticas monetarias independientes.
Coordinar la política económica para fijar los tipos de cambio
puede sonar bien, pero los costes pueden ser demasiado elevados. Basta fijarse
en Europa, donde una Alemania en recesión se ha estado asfixiando por
la política de tipos de interés del BCE, que en la zona euro
genera baja inflación, pero en Alemania casi deflación.
Hay dos razones clave para no intervenir. Primera: la historia ha demostrado
que a los responsables políticos se les da mucho mejor realizar una
gestión incorrecta de los tipos de cambio que estabilizarlos, en buena
medida porque las fluctuaciones de la moneda son endiabladamente difíciles
de explicar y comprender. Cuando el euro bajó a principios de 2002 casi
hasta su mínimo (llegó a 0,85 dólares), los periodistas
y columnistas de las secciones de Economía sostenían que los
inversores no tenían fe en Europa. Cuando subió espectacularmente
hasta 1,36 dólares, a finales de 2004, muchos de ellos empezaron a preocuparse
porque el carísimo euro hacía que los inversores perdieran fe
en Europa. Una confusión similar reina en otros casos, como el tipo
cambiario entre el dólar y el yen japonés, y entre la moneda
estadounidense y la libra esterlina. No es de extrañar que, cuando se
enfrentan a monedas volátiles, muchos políticos se vean tratando
de domeñar fuerzas que escapan a su comprensión y a su control. Ésa
es una razón por la que los intentos de fijar los tipos suelen desembocar
en ataques especulativos, como el que provocó la caída de la
libra esterlina en 1992, que costó al Banco de Inglaterra más
de 5.000 millones de euros.
En segundo lugar, aunque la volatilidad de los tipos de cambio pueda generar
costes, demostrar que tienen verdadera importancia es casi imposible. En 1990,
cuando los economistas de la Comisión Europea se esforzaban por encontrar
un fundamento lógico al euro, señalaban que la existencia de
múltiples monedas creaba muchas dificultades contables para las empresas
que hacían negocios en Europa. Esos argumentos eran convincentes en
aquel momento, pero ya no, dado que el software de las empresas modernas les
permite revisar sus libros contables en diferentes monedas con un simple click.
Según otro argumento bastante común, la volatilidad de los tipos
impide el fomento del comercio, pero los últimos cálculos apuntan
a que la importancia de este efecto es escasa. Cuando el valor del euro cambia
con respecto al del dólar, no parece que varíe mucho el precio
de los automóviles estadounidenses en Europa ni el de los coches europeos
en EEUU. Los costes los asumen las empresas importadoras y exportadoras. El
consumidor final sólo soporta ese coste si las variaciones del cambio
se prolongan. En tal caso, es de suponer que dichas modificaciones reflejen
problemas económicos de fondo.
Si bien los costes originados por la flexibilidad de los tipos de cambio son
difíciles de detectar, los riesgos de intentar estabilizar las monedas
son más que obvios. China ha demostrado que es capaz de estabilizar
el tipo de cambio entre el dólar y el yuan, pero recurriendo a un sistema
draconiano de controles que castiga con dureza al ciudadano que pretende invertir
su dinero fuera del sistema bancario del país. A pesar de que algunos
economistas más inclinados a la izquierda parecen considerar muy adecuados
los férreos controles financieros, éstos no funcionan bien en
el caso de las economías más desarrolladas, que precisan de mercados
financieros sofisticados y competitivos para canalizar el ahorro hacia inversiones
rentables. Si China suspendiese sus controles de capital sin permitir que su
tipo de cambio fluctuase, sufriría casi con toda seguridad un terrible
ataque especulativo, como México en 1994 o Asia en 1997 y 1998.
Por supuesto, las variaciones pueden llegar a ser tan desorbitadas que se
pierda la referencia respecto a las reglas básicas subyacentes de la
economía. Entonces, los responsables políticos deben plantearse
la posibilidad de supeditar de forma temporal los objetivos internos a la estabilidad
internacional. Pero no es el caso. Los políticos deberían adoptar
medidas adecuadas para alcanzar un crecimiento interno, y dejar los tipos de
cambio al mercado. En los últimos 10 años, la mayoría
de los países han realizado enormes progresos para lograr políticas
monetarias más estables y predecibles, gracias, en parte, a los bancos
centrales, que han aprendido que controlar los tipos de cambio importa menos
que controlar la inflación. La estabilidad de los tipos de cambio parece
positiva en el papel, pero su precio es demasiado alto.
Kenneth Rogoff es catedrático de Economía y
ocupa la cátedra Thomas D. Cabot de Políticas Públicas en
la Universidad de Harvard. De 2001 a 2003 fue economista jefe y director de Investigación
en el FMI.









