
Un repaso de los hechos ocurridos hace dos siglos para entender cómo Gran Bretaña y Francia inventaron el moderno Oriente Medio.
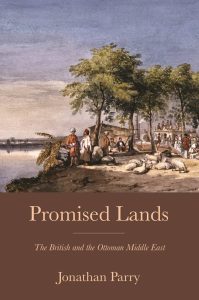
Promised Land: The Bristish and de Ottoman Middle East
Jonathan Parry
Princeton University Press, 2021
Este libro ofrece un lúcido relato de la relación de Gran Bretaña con el Imperio Otomano desde 1798, cuando Napoleón Bonaparte invadió Egipto, hasta el estallido de la guerra de Crimea en 1854, que unió a los viejos enemigos, Gran Bretaña y Francia, en el intento de impedir que Rusia siguiera apoderándose de las tierras otomanas. Es una obra muy evocadora, en el que cobran vida cientos de personajes, con sus retratos de dirigentes políticos europeos, oficiales del ejército, diplomáticos, dignatarios religiosos, potentados orientales y unos cuantos sinvergüenzas que aspiraban a enriquecerse a toda velocidad y a los que el Imperio Británico, con su rápida expansión, ofrecía muchas oportunidades.
Recordar a los lectores actuales unos hechos que ocurrieron hace dos siglos no es un mero ejercicio de historia: para bien o para mal, Gran Bretaña y Francia inventaron el moderno Oriente Medio. Líbano, Jordania e Irak deben sus fronteras, e incluso su propia existencia, a los poderosos intereses estatales y privados —económicos, religiosos y militares— de Londres y París, que no tuvieron muy en cuenta las susceptibilidades locales. Favorecieron a ciertas tribus y ciertos grupos sociales, expropiaron a muchos, exterminaron a otros. Como muy bien sabe Europa, sus fronteras son inestables y no pueden alejarse sin más de su pasado imperial. Dar la espalda al Mediterráneo revela que hay miedo, pero muchos de los refugiados actuales, tanto los económicos como los políticos, no están haciendo más que devolvernos el favor que les hicimos al ocupar sus tierras e inmiscuirnos en sus asuntos. La fortaleza europea no tiene ninguna lógica estratégica, porque la historia nos recuerda lo entrelazados que están Europa, Oriente Medio y el norte de África. Quizá muchos europeos prefieren desconocer o pasar por alto la historia, pero es imposible entender Oriente Medio —la tragedia del conflicto entre Israel y Palestina, las turbulencias de Irán o la agresividad de Turquía, por ejemplo— sin repasar todo lo que se cuenta con tanta claridad en esta obra.
Después de perder las colonias americanas, en 1776, India fue la posesión imperial más importante de Gran Bretaña. En el medio siglo que abarca Promised Land, gestionar el país fue responsabilidad de la Compañía de las Indias Orientales, pero la prioridad de los sucesivos gobiernos británicos, independientemente de su color político, siempre fue mantener a sus rivales —primero Francia y después Rusia— lo más lejos posible del subcontinente.
A principios del siglo XIX, Europa Occidental conocía mal los territorios situados entre la meseta de Anatolia, el norte de África, el Golfo y el Mar Rojo, y peor aún a las gentes que los habitaban y las instituciones que los gobernaban. Las enseñanzas de las Escrituras y la educación clásica llegaban hasta cierto punto y a menudo acababan provocando errores de cálculo o equivocaciones.
A veces las campañas imperiales resultaban cómicas, como cuando el Parlamento de Londres aprobó en 1834 20.000 libras, una suma nada desdeñable, para financiar una expedición al río Éufrates. ¿Sería navegable el río en barco de vapor, la nueva arma del imperialismo? La expedición, dirigida por Francis Rawdon Parry, un oficial del Ejército que medía 1,45 metros, perdió un barco que volcó por culpa de un huracán cuando viajaba río abajo y no pudo remontar más allá de Bagdad porque, en octubre, el cauce estaba en su nivel más bajo. Aun así, el fracaso dejó claro algo importante: el gran rival, Rusia, no podría recorrer el Éufrates.
A partir de la década de 1830, las reformas políticas nacionales y la máquina de vapor tuvieron enorme repercusión en la política británica. La Ley de Reforma de 1832 creó un nuevo grupo de votantes que querían impuestos más bajos. Y la máquina de vapor dio la oportunidad de recortar presupuestos, puesto que hacían falta menos soldados y era posible llegar a los lugares conflictivos con más rapidez. Como consecuencia, los británicos cambiaron su visión de Oriente Medio y el Mar Rojo, que adquirió más importancia. La máquina de vapor también mitigó el problema de los vientos adversos que durante los monzones tanto dificultaban la navegación por las rutas marítimas del oeste de Asia. Aunque la mayoría de los viajeros iban a India pasando por El Cabo, la ruta más rápida para las comunicaciones británicas con el subcontinente consistía en los camelleros que se relevaban desde Alepo hasta Bagdad y Basora.
Cuando unos capitanes a los que los británicos consideraban piratas abordaron unos barcos en el Golfo y capturaron a sus pasajeros, la reacción fue inmediata: la flota británica bombardeó Ras al Khaymah, que destruirían por completo una década más tarde. El incidente obligó a los jeques locales a firmar unos tratados en los que se instituyeron los Estados de la Tregua. Unos años antes, en 1817, la flota británica había bombardeado Argel, pero no hizo lo mismo con Túnez porque la esposa separada del príncipe regente, Carolina de Brunswick, y su amante italiano se encontraban allí como invitados del bey de Túnez.
El autor explica que, cuando estalló la guerra de Crimea, Gran Bretaña se había hecho ya con todos los territorios de Oriente Medio y el Golfo que iba a gobernar a partir de 1918. La potencia comercial que más rápidamente estaba creciendo en el mundo aprovechó la codicia para ganar influencia política, lo mismo que sucedió en el siglo XX con Estados Unidos. Pero el libro empieza con una Gran Bretaña sin aliados en el continente europeo y en lucha contra Francia. Napoleón Bonaparte invadió Egipto en 1798 y luego se vio arrastrado a Siria, donde no logró conquistar Acre. El almirante Nelson cortó el paso a los franceses, pero Napoleón consiguió volver a Francia, donde tuvo muchos más triunfos militares. Gran Bretaña invadió Egipto por primera vez para combatir a Napoleón y su ejército ya no abandonó la región hasta 1971, fecha en la que se retiró del Golfo.
Los franceses siguieron ocupando un lugar destacado en el imaginario político de la clase dirigente británica, pero en la década de 1820 la nueva amenaza fue la de Rusia, cuyas tropas atravesaron el Cáucaso y llegaron hasta Erzurum. Un importante político británico, Lord Ellenborough, que presidía la Junta de Comercio y, como tal, era responsable de India, escribió que el avance ruso era “una victoria sobre mí, porque Asia es mía”. El Gran Juego entre las dos potencias imperiales, Rusia y Gran Bretaña, iba a definir la política de Asia central y a desempeñar un papel destacado en la política internacional hasta el final de la Primera Guerra Mundial. La guerra de Crimea, con la que acaba este libro, fue la culminación de ese enfrentamiento.
“Desde la década de 1780, India fue la posesión imperial más importante de Gran Bretaña”, escribe el autor. “En 1798 empezó a parecer muy vulnerable a los ataques de los rivales europeos, por lo que la protección de las vías terrestres y fluviales de Oriente Medio frente a ellos fue un proyecto británico fundamental durante la primera mitad del siglo XIX. El proyecto suscita cuatro grandes preguntas”. En primer lugar, ¿cuál era la mejor manera de desplegar el poder naval para asegurar la posición y la influencia británicas sobre los gobernantes locales, en especial los árabes? ¿Hasta qué punto los acuerdos políticos que prefería Londres estaban influidos por la visión que tenían los políticos y los altos funcionarios sobre la historia y la tradición religiosa de la región? Al principio, los británicos vieron bien el gobierno de Mehmet Alí, el jedive egipcio, con impuestos elevados y el servicio militar obligatorio, porque incrementaba la seguridad a lo largo del Nilo y parecía fomentar el desarrollo económico. Pero esa opinión cambió pronto y, cuando el poderoso secretario de Asuntos Exteriores lord Palmerston vio, en 1839, que existía la posibilidad de que el gobierno de Mehmet Alí acabara con el sultán de Estambul, declaró que aquel era “un gran tirano que hizo desdichado a su pueblo como ningún otro” y alentó una revuelta en Líbano que obligó a los egipcios a marcharse.
El autor quita importancia a los motivos religiosos de los responsables políticos de Londres y no considera que las instrucciones de Palmerston al nuevo cónsul general británico en Jerusalén de “ofrecer protección a los judíos en general” fueran una señal precoz del futuro interés británico por el sionismo, sino más bien un intento de ganar peso mediante lo que más tarde se conocería como “imperialismo humanitario”, un tema común del pensamiento occidental que sigue siendo influyente hoy en día.
El tercer interrogante que plantea el proyecto británico es el de la relación entre las actitudes británicas y el Imperio Otomano. Parry cree que existía “un gran respeto británico por el islam en el contexto de Oriente Medio y un gran interés abstracto por mejorar la situación de los árabes”. En cambio, no había “casi ninguna admiración por los turcos, porque había muy pocos estudios sobre ellos salvo como clase gobernante y, en ese aspecto, se les consideraba casi siempre unos fracasados, corruptos, interesados e hipócritas”.
La cuarta pregunta es: ¿hasta qué punto los temas tratados en este libro explican la presencia y el compromiso de Gran Bretaña en la región a finales del siglo XIX y en el XX? La paradoja evidente de la política británica en los años que abarca este libro y en los años posteriores fue que, aunque el apoyo británico al dominio otomano en Europa “era limitado, frágil y cada vez menor, sostener la soberanía otomana en Oriente Medio seguía siendo muy beneficioso para Gran Bretaña. Era una forma barata y eficaz de mantener la influencia británica en la región y, al mismo tiempo, dejaba a Francia y Rusia al margen”. Aunque el imperialismo británico y francés del siglo XX tuvo ciertos elementos de continuidad, fue diferente, como es natural, de todo lo anterior, en dimensión, ejecución y objetivos económicos.
En Londres, París y otras capitales europeas, la relación con Oriente Medio estaba impulsada por factores como la historia, la religión y la geopolítica y las opiniones se formaban a partir de la curiosidad que llevaba a saber cada vez más cosas de sus antiguas civilizaciones, que “habían dado al mundo moderno sus fundamentos jurídicos y espirituales”. Al mismo tiempo, estaba extendiéndose “un conocimiento importante, aunque racializado, de los pueblos que ahora vivían allí, de sus culturas y tribulaciones”. Esto sigue siendo así más de siglo y medio después de la guerra de Crimea.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.









