
Ayer, la economía era una de las mejores formas de prevenir la guerra. Hoy, es una de las mejores formas de provocarla. ¿Qué es lo que ha sucedido?
El bandazo del movimiento pendular ha sido asombroso. Según el sondeo del último Global Risks Report del Foro Económico Mundial, las “confrontaciones geoeconómicas” se encuentran entre las diez principales amenazas de los próximos diez años, mientras que hace poco más de dos décadas la economía internacional se consideraba el motor principal de la prosperidad, la paz y la estabilidad.
Por supuesto, había excepciones a ese oasis. Surgían aquí y allá pequeñas recesiones, pero las crisis económicas devastadoras parecían el castigo razonable por la pésima administración de los recursos de regiones con altos índices de corrupción y mal administradas (países del Sudeste Asiático, Rusia, Ecuador, Argentina, Turquía…). Aquellas debacles no sugerían para muchos las graves deficiencias del sistema, sino más bien la absoluta necesidad de la tutela y la intervención de Occidente en general y el Fondo Monetario Internacional en particular, que sabía lo que había que hacer.
Pero, ¿cómo es posible que hayamos pasado súbitamente de ese mundo a otro donde la economía mundial ya no solo es la solución sino la principal fuente de los problemas por su inestabilidad, su destrucción del medio ambiente y hasta su papel como gran motor de desigualdad? ¿En qué momento reemplazamos la fe en la impotencia de los Estados y la muerte de las distancias a lomos de la globalización, los mercados e Internet… por la fe en el poder del nacionalismo económico como único garante de nuestros intereses?
En definitiva, ¿seguro que hemos pasado a vivir en un mundo tan peligroso y regido por la geoeconomía?
“Por supuesto. Las confrontaciones geoeconómicas están en todas partes y son fáciles de identificar”

De eso nada. No existe ninguna definición estable de geoeconomía y, por lo tanto, de “confrontaciones geoeconómicas”. Así, es imposible afirmar que un acontecimiento (la guerra de Ucrania, la confrontación comercial entre Estados Unidos y China) se ajusta a un fenómeno que no sabemos definir.
Dicho esto, sí podemos identificar algunos requisitos mínimos de la geoeconomía que parecen compartir los académicos. Para empezar, hacen falta medidas de política económica que defiendan intereses nacionales o regionales, que tengan un impacto sustancial en otros países y regiones del mundo y que puedan provocar que sus líderes reaccionen. Para continuar, la geoeconomía debe incluir las principales consecuencias internacionales de estas medidas, tanto si las persiguen sus autores como si no.
Un ejemplo macro: las medidas proteccionistas de Trump durante la confrontación comercial con Pekín, que marcó su mandato, estaban diseñadas para beneficiar a las industrias y trabajadores americanos mientras empobrecían a los de su rival, para retrasar o evitar el ascenso de China como primera potencia mundial y para movilizar el favor de un electorado que asumía que la clase media de Estados Unidos se había precarizado financiando la prosperidad del gigante asiático.
Y un ejemplo más micro de geoeconomía: la inminente imposición de una tasa a los bancos en España, que éstos no tardarían en repercutir a sus clientes, puede debilitar la confianza de los inversores internacionales en la estabilidad y uniformidad del sistema financiero europeo en beneficio de otros sistemas y favorecer a otros países europeos frente a España como destino de ahorro o inversión bancaria.
“El poder de la geoeconomía no es nuevo. No lo vimos antes porque no queríamos”
Es cierto. Nuestra cosmovisión liberal, hace poco más de veinte años, era tan poderosa que buena parte de los movimientos antiglobalización tuvieron que transformarse en alterglobalizadores para no perder los pocos feligreses que les quedaban. Los países que cuestionaban la globalización o eran despachados como democracias precarias y dependientes de sus recursos naturales (y muchas veces lo eran, como la Venezuela de Hugo Chávez o el Brasil de Lula da Silva, previo a Bolsonaro) o se les recordaba que fracasarían en la imposible tarea de liberalizar la economía sin liberalizar y democratizar las instituciones (el éxito del capitalismo de Estado de China era impensable a largo plazo).
La cosmovisión liberal, como todas opiniones mayoritarias, empezó a cubrirse de los ropajes del “pensamiento único” y colonizó gran parte del espectro político. Y no debería sorprendernos. La nueva derecha (el Nuevo Conservadurismo nacido en los 60) había consolidado su alianza entre liberales y conservadores cristianos hasta el punto de que se entendió esa alianza (personificada por Reagan, Thatcher y Juan Pablo II) como un elemento esencial de la victoria capitalista en la Guerra Fría. Mientras tanto, la nueva izquierda, moldeada por el hundimiento de la Unión Soviética, la reducción de la pobreza en China o India gracias al comercio mundial o el éxito político y social de Bill Clinton y la ‘Tercera Vía’ de Tony Blair, había hecho las paces con la libertad de la economía y el comercio y las bondades de la iniciativa privada.
El enorme poder de la geografía, la economía nacional y el nacionalismo económico solo se vislumbró cuando dejó de considerarse la cosmovisión liberal como el fin de la historia y cuando aceptamos que la globalización, como todos los grandes procesos, era perfectamente reversible.
El primer estacazo contra aquel relato feliz llegó con el 11-S y la llamada Guerra contra el Terrorismo. En contra de lo que se pensaba, el libre comercio no solo no garantizaba la prosperidad y la paz eternas, sino que tampoco había sido capaz de neutralizar ni prevenir un “choque de civilizaciones” que había arrastrado a las trincheras de Oriente Medio a Estados Unidos y algunos de sus aliados. ¿O era, más bien, Washington quien se había decidido a hundir sus botas en el desierto por motivos tan geoeconómicos como asumir que la guerra se financiaría sola e incluso daría beneficios con cargo a las reservas petrolíferas de Irak?
El segundo gran estacazo apareció con la Gran Recesión, que estalló en 2008 y reventó durante años las costuras de aquel consenso liberal, dañando por el camino la alianza entre conservadores y liberales y entre progresistas y defensores de una versión suavizada o reformada de la globalización. Las crisis devastadoras ya no eran solo cosa de líderes políticos incompetentes, de democracias defectuosas y de países pobres y adictos a sus recursos naturales. Además, las reglas económicas internacionales dejaron de parecernos normas más o menos neutrales… y empezamos a considerar que igual se habían diseñado para favorecer aún más a las grandes potencias mundiales (Estados Unidos, China) e incluso regionales (Alemania).
El tercer estacazo cristalizó, finalmente, con el ascenso de Donald Trump (que ninguneó desde el trono de la potencia fundadora de la globalización los consensos atlánticos y liberales que la cimentaban y decretó, además, una ofensiva mercantilista contra México y, sobre todo, China) y la vuelta al nacionalismo económico que personificaron tan bien Trump o Boris Johnson y encarnaron el propio proceso del Brexit, la lucha geopolítica por las vacunas durante la pandemia o la sucesiva competición de los macroplanes de estímulo y recuperación nacionales y regionales.
Estos tres grandes estacazos, que pusieron de relevancia otra vez el poder de la geografía y la economía, se sucedieron durante poco más de dos décadas. ¿No podríamos haber visto antes las costuras de la globalización y de la cosmovisión liberal? Claro que sí.
“Ahora sí. La invasión de Ucrania es un ejemplo de confrontación geoeconómica”
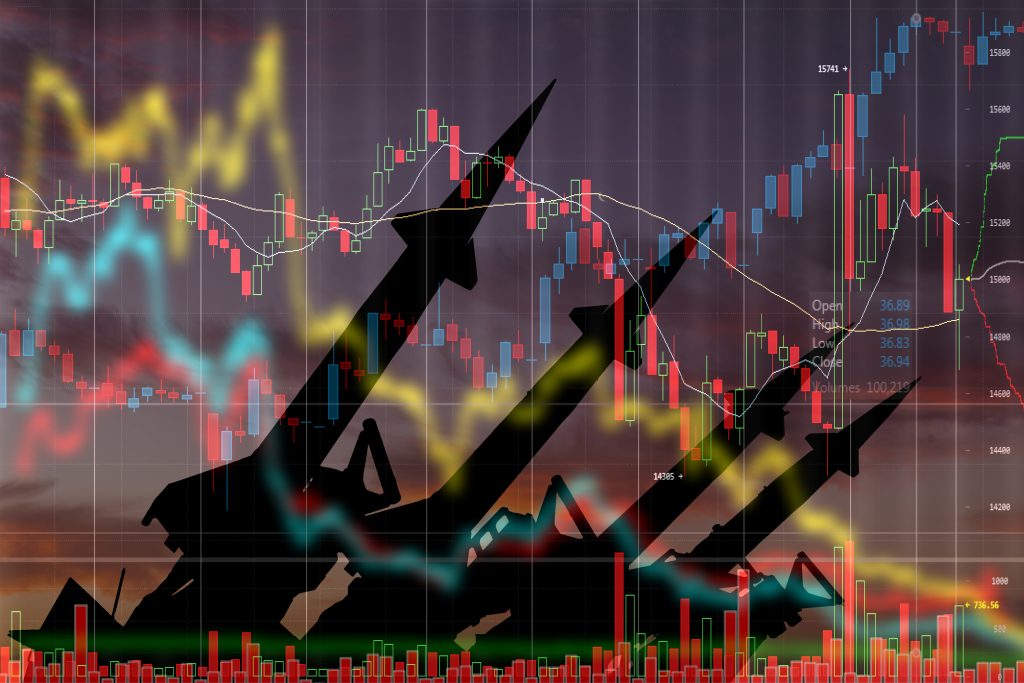
Es discutible. La invasión que decretó Vladímir Putin fue tan sorprendente, porque no estaban claros los intereses nacionales que pretendía proteger con ella más allá de asegurar su esfera de influencia y castigar a Ucrania con la pérdida de las regiones ucranianas de mayoría prorrusa.
Al mismo tiempo, los intereses económicos de la invasión tampoco estaban claros. Es cierto que Ucrania posee el puerto estratégico de Odessa, que es una de las economías principales de la antigua Unión Soviética y que dispone de depósitos notables de materias primas entre las que destacan los cereales, el hierro, el manganeso o el titanio. Sin embargo, no parece que nada de esto forzase la invasión y tampoco la anexión previa de la península de Crimea.
Aparentemente, la invasión vino motivada sobre todo por un mal cálculo personal de Putin, que seguramente creyó que proteger su esfera de influencia, castigar a Ucrania por su aproximación a la Unión Europea y acceder a sus riquezas naturales tan solo le costaría una guerra corta y barata. Además, le permitiría excitar el nacionalismo de la población y relanzar su imagen como líder y general victorioso. Al fin y al cabo, el éxito en la Segunda Guerra de Chechenia fue decisivo para que Putin ganase cómodamente sus primeras presidenciales en marzo del año 2000 y se reivindicase, a partir de entonces, como un protector implacable de los intereses rusos.
Obviamente, a principios de 2022, el inquilino del Kremlin ni se tomaba muy en serio la resistencia y la movilización generalizada de los ucranianos frente a la “madre Rusia”, ni preveía que la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN reaccionasen de un modo muy diferente al de la anexión de Crimea (esencialmente, imponiendo sanciones a posteriori al país vencedor) ante la agresión de una potencia nuclear con un ejército formidable. Además, había conseguido que el Viejo Continente dependiera de sus reservas de gas. Y aquí, en este último punto, es donde se aprecian más claramente las costuras geoeconómicas del conflicto.
Putin no esperaba que la UE desafiase, en plena recuperación pospandémica, a un vecino y proveedor que podía hundir a Alemania en la recesión con el simple acto de abrir o cerrar el grifo de sus combustibles fósiles. Tampoco creía que, en un entorno de inflación desbocada, los líderes políticos en Washington, y también en el Viejo Continente, se arriesgasen a disparar los costes de la energía, a cebar una crisis económica y a perder con todo ello el favor de unos votantes que no sabían ubicar Ucrania en el mapa. Por último, sobrestimó la resiliencia de su economía ante las sanciones internacionales, que sin duda le impondrían, porque sabía que Europa no podía pasar sin su gas y porque sospechaba que países como China, que ha catapultado un 50% sus importaciones rusas desde enero, mitigarían el impacto.
En definitiva, la invasión de Ucrania no se explica solo por la economía pero, sin la economía, seguramente nunca se hubiera producido.









