
Siglos de invasiones han dejado a Afganistán lleno de heridas, un lugar que fue en su día un modelo de ilustración en la región.
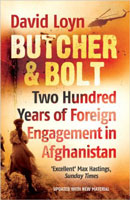
Butcher and Bolt, Two Hundred Years
David Loyn
Windmill Books, 2009
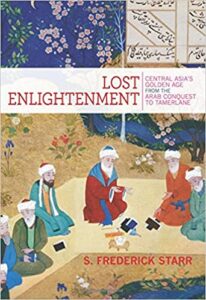
Lost Enlightenment, Central Asia’s Golden Age from the Arab
Frederick Starr
Princeton University press, 2013
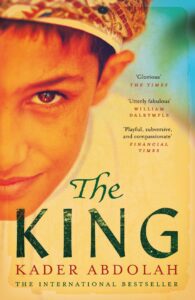
The King
Kader Abdolah
Canongate Books, Edimburgo, 2014
Llegaban, masacraban y se largaban. Los invasores, ya fuera en el siglo XIX (los británicos), el XX (los rusos) o XXI (los estadounidenses y sus aliados de la OTAN) han tratado siempre a Afganistán como un premio estratégico. Llegaban al país con la vista puesta en sus propios objetivos, políticos y materiales. Con cada oleada, se repiten las mismas preguntas sobre los motivos de su fracaso, pero cada nuevo invasor parece no aprender nunca de la guerra anterior. Por supuesto, la intervención extranjera en Afganistán es un hecho muy antiguo: el rey Ciro el persa seis siglos antes de Cristo, luego Alejandro Magno y, siete siglos después de Cristo, los primeros ejércitos musulmanes.
Lo que atraía a la mayoría de estos invasores, antiguos y modernos, era la situación de Afganistán en Asia; el país tenía pocos atractivos, pero el hecho de que estuviera en el centro significaba que cualquier imperio con sede en Irán, India o Asia Central tuviera la tentación de poseer franjas de él pata servir de protección. Afganistán es difícil de controlar, y no tiene límites geográficos que dividan unas zonas y otras, y ese el motivo de que tantos extranjeros, a la hora de la verdad, hayan salido derrotados. Estados Unidos y sus aliados, en especial Gran Bretaña -que debería haber tenido en cuenta sus experiencias- sufren hoy la misma suerte que los monarcas persas hace 26 siglos.
David Loyn es un destacado periodista de la BBC que entró en Kabul con los talibanes en noviembre de 1996 y ha informado sin descanso sobre ese país salvaje, inhóspito y de una belleza asombrosa. En un relato claro y fresco, que mezcla la historia con los sucesos de los últimos 36 años, desde que la Unión Soviética invadió Afganistán, el autor comienza con la expresión desdeñosa que solían utilizar los soldados británicos de la época victoriana a las tribus afganas: los “masacraban” y luego “se largaban”. Su libro ofrece una saludable panorámica de la barbarie común a todas las intervenciones extranjeras desde 1842, cuando una expedición británica culminó en un desastre de tal magnitud que fue la pesadilla de Londres durante decenios. Los dirigentes británicos estaban convencidos de su propia superioridad, tanto militar como moral, y un siglo y medio después hicieron gala de la misma arrogancia y falta de interés por la historia, esta vez compartidas con los responsables de EE UU y la OTAN.
En esta ocasión, la guerra tiene diferencias fundamentales con conflictos anteriores. Ya no es un problema afgano. Los talibanes, con quienes el gobierno de Kabul y los estadounidenses tendrán que negociar y repartirse el poder si quieren que vuelva una cierta dosis de paz a un país devastado, cuentan con el respaldo y el refuerzo de elementos del Ejército y la policía secreta paquistaníes, y la yihad está extendiéndose al país vecino y más allá. Cualquier negociación con ellos afectará a las mujeres, que han adquirido derechos en los últimos años: es muy probable que se los arrebaten y vuelvan a someterlas más. Gran Bretaña estaba dispuesto a sacrificar a los habitantes del país en un cínico ejercicio de realpolitik. No hay duda de que Estados Unidos seguirá sus pasos, como lo prueba sus hipócritas retrasos a la hora de conceder a numerosos afganos (e iraquíes) que trabajaron para ellos a partir de 2001 y 2003 (como intérpretes, guardaespaldas, etcétera) el derecho a venir a Occidente, sabiendo muy bien que los nuevos amos de Afganistán e Irán los matarían.
Afganistán, hoy, es un país destrozado por 36 años de brutalidad incalculable, asesinatos en masa, edificios históricos destruidos, una orgía de violencia que hace que sea muy difícil comprender el importante papel que tenía hace un milenio, junto con otros países de Asia Central, como modelo de ilustración. Es una historia triste y hermosa, aún más porque es prácticamente desconocida en Occidente. El relato de esa ilustración perdida al que da vida con enorme elocuencia S. Frederick Starr cuenta la historia olvidada de ciudades como Merv, Nishapur, Herat, Samarkanda, Bujara, Gurganj y Gazni, que albergaron a algunas de las mentes más brillantes del mundo entre los años 750 y 1150; unas ciudades y unos Estados que eran los primeros del mundo en desarrollo económico y comercio y que presumían de refinamiento artístico (arquitectura, ciencia, filosofía y poesía), en las que el papel era de uso habitual y se bebía vino incluso después de convertirse a la fe musulmana, en las que el maniqueísmo y el zoroastrismo ejercieron una influencia duradera.
Los nombres de Ibn Sina, Burumi, Kwarazmi y Farabi están hoy casi en el olvido. A muchos los consideramos árabes porque pasaron parte de su vida en Bagdad, la espléndida capital del califato abásida. Estos científicos cumplieron un papel crucial como intermediarios entre China, y sobre todo India, por un lado, y el nuevo mundo musulmán, por otro. Convencieron a los árabes de que adoptaran el sistema decimal, inventado en India. ¿Qué se puede decir de estos pensadores como grupo? Los autores destacan lo extraordinariamente modernos que eran cuando “afirmaban que no hay uno, sino muchos medios de llegar a las verdades científicas, que incluyen la deducción, la argumentación lógica, la intuición, la experimentación y la observación. Con ello, ampliaron y profundizaron inmensamente el empeño científico”.
Ibn Sina no fue más que uno de tantos pensadores que exploraron la base racional o la religión al tiempo que dejaba constancia de los misterios de la revelación y la fe. Los llamados mutazilíes impulsaron la primera parte de esta ecuación, que favorecía la aplicación más inflexible a la teología musulmana. En la otra parte estaban quienes descubrían su fe en la revelación o en las palabras del Profeta transmitidas a lo largo de los siglos; esta escuela de pensamiento pronto iba a triunfar y a interrumpir el desarrollo intelectual y político de gran parte del mundo islámico hasta el siglo XX. El erudito Farabi escribió un importante tratado teórico sobre la ciudad ideal, en el que advertía que cualquier sociedad que no utiliza a sus pensadores corre un gran riesgo. En una región considerada la patria del violín, porque inventaron el arco capaz de extraer sonido de una cuerda, Farabi, que era a su vez un laudista de talento, fue autor de El gran libro de la música, que muchos consideran la primera obra teórica sobre música del periodo medieval, un libro que, en su traducción al latín, influyó profundamente en el pensamiento musical europeo.
La construcción de una teoría geométrica de las ecuaciones cúbicas por parte del poeta Omar Khayyam fue un verdadero avance; por su parte, Kwarazmi fue uno de los astrónomos que organizaron un gran proyecto para medir la longitud de un grado terrestre y elaboraron tablas para construir relojes de sol horizontales perfectamente ajustados a la latitud. Mientras tanto, en un campo diferente, la Cronología de Biruni sigue siendo una de las obras más asombrosas de la Edad Media y, para el lector moderno, una de las más desconcertantes. “Abarrotado de capítulos sobre todas las ideas de egipcios, griegos, judíos, persas, musulmanes, árabes premusulmanes, zoroastrianos, kwarazmianos y pseudoprofetas, el libro trata con detalle el calendario de cada pueblo, el método de contar los años, los meses, los días y las horas. El historiador y el astrónomo parecen fundirse. Como los griegos antiguos, y a diferencia de cualquier otro pensador hasta más avanzada la Edad Media, Biruni comprendió que, sin cronología, era imposible obtener un conocimiento racional del pasado. Resumió el pensamiento griego a la perfección, al señalar que, al contrario que las religiones y las mitologías nacionales, los griegos “estaban tan impregnados y sabían tanta geometría y tanta astronomía, y se atenían con tanto rigor a los argumentos lógicos, que estaban muy lejos de tener que recurrir a la inspiración divina”.
El mundo musulmán dio la espalda a estos pensadores; y cuando empezó a modernizarse, un milenio más tarde, ya había perdido la lucha para dominar el mundo. Hoy se está librando una batalla campal para hacerse con el alma del islam. Si vence la rigurosa versión wahabí, respaldada por la inmensa riqueza de Arabia Saudí y varios Estados del Golfo, es posible que se produzca un choque de civilizaciones; y Occidente debería dejar de arrasar países enteros como ha hecho en las últimas décadas con Afganistán. Nadie explica mejor este choque que Kader Abdolah, cuya fábula The King narra una historia engañosamente sencilla. En la corte persa de Qajar, en el siglo XIX, un joven rey, el Sha Naser, hereda un mundo mágico y medieval al que están aproximándose las poderosas fuerzas de la colonización y la industrialización. El gran visir del Sha está convencido de que Persia debe abrirse al mundo moderno, pero la madre del gobernante se opone ferozmente a las reformas y envenena la mente de su hijo contra el consejero. El estilo del autor parece simple, pero es completamente adictivo. Opositor tanto a la dictadura del Sha como al régimen represor de los ayatolás que se instaló después, ha escrito una novela basada en la historia pero que ayudará a los lectores a comprender el Irán actual y las poderosas fuerzas que se oponen a la modernización en ese país y en toda la región.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.









