La globalización ha estrechado los lazos entre las personas, los países y los mercados, convirtiendo las fronteras nacionales en reliquias, o eso dicen. En realidad, sólo una parte del planeta está conectada. Más del 90% de las llamadas telefónicas, del tráfico en la Red y de las inversiones son locales. Y lo que es más sorprendente: el porcentaje puede aumentar.
Las ideas se extenderán más deprisa, traspasando las fronteras. Los países
pobres tendrán acceso inmediato a la información que hace tiempo estaba restringida
al mundo industrializado y que se difundía al resto del planeta, si acaso, de
manera lenta. Enormes capas del electorado de cada país se enterarán de cosas
antes reservadas a unos cuantos burócratas. Las empresas pequeñas ofrecerán
servicios que hasta ahora sólo podían prestar los gigantes. En todos estos sentidos,
la revolución de las comunicaciones es profundamente democrática y liberadora
y establece un equilibrio entre grande y pequeño, rico y pobre. Parece cernirse
sobre nosotros el futuro que predecía en La muerte de la distancia la
economista y periodista británica Frances Cairncross, decana del Exeter College
de Oxford. Da la sensación de que el mundo ya no lo forman un puñado de países
aislados, separados por elevadas barreras arancelarias, precarias redes de comunicación
y sospechas mutuas. De creer a los más destacados defensores de la globalización,
el mundo está cada vez más conectado e informado y es más plano.
 |
|
| Descargar Imagen Ampliada |
|
La idea resulta atractiva. Y si nos guiamos por
lo que se publica, la globalización es más que una
poderosa transformación económica y política;
constituye una floreciente industria. Según el catálogo
de la Biblioteca del Congreso de EE UU, en los
90 se publicaron en todo el planeta unos 500 libros
sobre el asunto. Entre 2000 y 2004, vieron la luz
más de 4.000. De hecho, en el periodo comprendido
entre mediados de los 90 y 2003, los títulos
se duplicaban cada 18 meses.
En medio de este maremágnum, varias obras han logrado atraer una gran atención.
Hace poco, en una entrevista en televisión, empezaron preguntándome por qué
seguía pensando que el mundo era redondo. El periodista se refería a la tesis
de La Tierra es plana, el libro de mayor éxito del columnista de The
New York Times Thomas Friedman. El autor sostiene que 10 fuerzas –la mayoría
de las cuales facilitan la conexión y la colaboración a distancia– están “aplanando”
la Tierra y equilibrando de un modo insólito las reglas de juego de la competitividad
global.
Todo esto suena bastante convincente. Pero la tesis del neoliberal Friedman
es sólo la última de varias visiones exageradas, como la del fin de la Historia,
del neocon arrepentido Francis Fukuyama, y la del gurú del marketing
estadounidense Theodore Levitt, que sostenía que la globalización conduciría
a la convergencia de gustos. Algunos de estos dramáticos autores consideran
la globalización como algo positivo, una huida de las desavenencias tribales
que han dividido a los humanos, o una oportunidad para vender lo mismo a todos
los habitantes del planeta. Otros lamentan su cancerígena extensión, al final
de la cual todo el mundo ingerirá la misma comida rápida. Sus argumentos,
en general, apelan más a las emociones que al cerebro, dan crédito a profecías,
se caracterizan por un despertar semiótico (es decir, tratan todo como si fuera
un signo), consideran la tecnología como motor del cambio, ponen énfasis en
una educación que cree nuevas personas, y tal vez, por encima de lo
demás, quieren llamar la atención. Pero todos ellos tienen algo en común: están
equivocados.
En realidad, el mundo no está, ni mucho menos, tan unido como ellos quieren
hacer creer. Por mucha tinta que se haya vertido sobre un nuevo mundo conectado,
donde la información, las ideas, el dinero y las personas pueden moverse por
el planeta más rápido que nunca, sólo una parte de lo que consideramos globalización
existe en realidad. Si se observa con atención cómo interactúan las empresas,
las personas y los Estados, se aprecia un mundo que sólo está comenzando a darse
cuenta del potencial de la verdadera integración global. Y lo que los defensores
de la globalización no quieren decir es que el futuro de ésta es más frágil
de lo que sabemos.
INVERSIONES CON FRONTERAS
El puñado de ciudades que domina la actividad financiera (Frankfurt,
Hong Kong, Londres y Nueva York) se encuentra en plena integración global moderna,
lo que quiere decir que todas están relativamente bien conectadas entre sí.
Sin embargo, las cifras muestran que existe una extrema conexión en el ámbito
local, pero no un mundo plano. ¿Qué revelan esas estadísticas? La mayor
parte de las actividades económicas que podrían llevarse a cabo, bien dentro
de las fronteras o bien a través de ellas, siguen bastante concentradas en el
plano nacional.
Uno de los mantras favoritos de los defensores de la globalización
consiste en que “las inversiones no conocen fronteras”. Pero ¿qué porcentaje
de la inversión total mundial realizan las empresas fuera de sus países de origen?
El total del capital global que se genera a partir de la inversión directa extranjera
(IDE) ha sido menor del 10% durante los últimos tres años de los que se disponen
datos (2003-2005). En otras palabras, más del 90% de las inversiones fijas de
todo el planeta siguen siendo nacionales. Y aunque las olas de fusiones pueden
elevar la proporción, ésta nunca ha alcanzado el 20%. En un entorno globalizado
a la perfección, cabría esperar que ese porcentaje fuese muy superior (en torno
a un 90%, según mis cálculos). Y la IDE no es un ejemplo raro ni poco representativo.
Como indica el cuadro, tanto los niveles de internacionalización de las migraciones
como las llamadas telefónicas, la investigación
y la educación en materia
de gestión, las donaciones
privadas con fines benéficos,
las patentes, las inversiones
en cartera y el comercio
se aproximan mucho
más al 10% del PIB que al
100%. La gran excepción
en términos absolutos, la
ratio entre el comercio y el
PIB que figura en la parte
inferior del gráfico, retrocede
en la mayor parte de su
trayectoria hasta el 20% si
se realizan ajustes para ciertos
tipos de cómputo doble.
Así que si alguien me pregunta
por el nivel de internacionalización
de alguna
actividad de la que no tuviera
datos concretos, diría que
se acerca mucho más al
10% (la media para las
nueve categorías del cuadro)
que al 100%. A esto es
a lo que denomino la
“suposición del 10%”.
En términos más generales, estos y otros datos sobre la integración a través
de las fronteras revelan un mundo semiglobalizado, en el que no pueden pasarse
por alto ni los puentes ni las barreras entre los países. Desde esta perspectiva,
lo más sorprendente de diversas obras sobre la globalización reside en su grado
de exageración. En resumen, la internacionalización es hoy menor de lo que sus
partidarios quieren dar a entender.
UNA FÉRREA DEFENSA NACIONAL
Si uno cree las visiones más extremas de los triunfalistas, esperaría
encontrarse en un mundo en el que las fronteras nacionales son irrelevantes
y los ciudadanos se consideran miembros de entidades políticas cada vez más
extensas. Es cierto que la tecnología de la información ha mejorado de manera
espectacular durante los últimos cien años. El precio de una llamada de tres
minutos de Nueva York a Londres bajó de 350 dólares en 1930 a unos 40 centavos
en 1999, y se acerca a cero en el caso de la telefonía por Internet. Y la Red
es sólo una de las muchas formas nuevas de conectarse que han experimentado
un progreso más rápido que el servicio de telefonía antiguo. Este ritmo ha inspirado
declaraciones entusiastas sobre la marcha de la integración global, pero una
cosa es prever esos cambios y otra muy distinta, afirmar que la bajada de los
costes de las comunicaciones eliminará los efectos de la distancia. Los obstáculos
en las fronteras han disminuido de forma significativa, pero no han desaparecido.
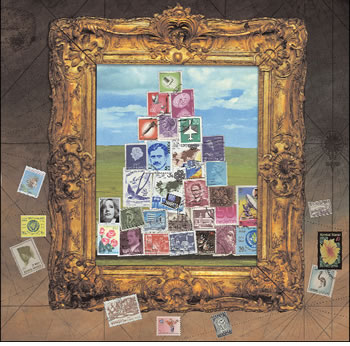 |
Para comprobar por qué, fijémonos en la industria informática india, una de
las favoritas de Friedman, entre otros. El autor de La Tierra es plana señala
a Nandan Nilekani, el consejero delegado de la segunda mayor empresa de software
de ese país, Infosys, como su inspiración para la idea de un mundo plano.
Pero Nilekani ha señalado en privado que, a pesar de que hoy los programadores
indios pueden prestar servicios a Estados Unidos desde India, el acceso está
garantizado, en parte, por la inversión de capital estadounidense –literalmente–
en ese resultado. En otras palabras, el éxito de la industria del país asiático
no carece de limitaciones políticas y geográficas. El país de origen importa,
incluso para el capital, aunque suele decirse que éste no tiene nacionalidad.
Por ejemplo, véase también lo que ocurre en la mayor empresa india de programas
informáticos, Tata Consultancy Services (TCS). Friedman ha escrito al menos
dos columnas en The New York Times sobre las operaciones latinoamericanas
de la firma: “En el mundo de hoy, lo nuevo y normal es una empresa india liderada
por un uruguayo de ascendencia húngara que presta servicios a bancos estadounidenses
con ingenieros montevideanos dirigidos por expertos indios que se han adaptado
a la comida vegetariana uruguaya”, escribe Friedman. Tal vez. Pero la verdadera
cuestión es por qué TCS llegó a establecer esas actividades. Después de haber
trabajado como asesor estratégico de TCS desde 2000, puedo atestiguar que la
tiranía de las zonas horarias, los idiomas y la necesidad de estar cerca de las operaciones locales de los clientes pesaron
mucho en esa decisión. Este panorama es muy
distinto al mundo del que suelen hablar los defensores
de la globalización, en el que la geografía, la
lengua y la distancia no importan.
Los flujos comerciales confirman esta teoría.
Fijémonos en el comercio entre Canadá y EE UU,
la relación bilateral más antigua de su clase. En
1988, antes de que entrara en vigor el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), se
calculaba que el comercio de
mercancías entre las provincias
canadienses (es decir, dentro
del país) era 20 veces más
intenso que el intercambio
comercial con Estados de su
país vecino que tuvieran el
mismo tamaño y se encontraran
a una distancia equiparable.
En otras palabras, existía
un “sesgo nacional”. Pese a
que el NAFTA contribuyó a
reducir esta proporción entre
el comercio nacional y el
internacional (de 10 a 1 a
mediados de los 90), todavía
supera la ratio de 5 a 1. Y
estas cifras corresponden sólo
a las mercancías; para los servicios,
la proporción es aún
varias veces superior. Está
claro que, en nuestro mundo
aparentemente sin fronteras,
las barreras nacionales siguen
siendo importantes para la
mayoría de las personas.
Los límites geográficos son tan omnipresentes que se extienden incluso al ciberespacio.
De existir un reino en el que las fronteras deberían carecer de sentido –y en
el cual tendrían que funcionar los optimistas modelos de los defensores de la
globalización–, ése es Internet. Sin embargo, el tráfico en la Red ha aumentado
mucho más deprisa dentro de los países y las regiones que entre los Estados.
Exactamente igual que ocurre en el mundo real, los lazos virtuales
se debilitan con la distancia. Tal vez las personas estén más conectadas, pero
no están conectándose las unas con las otras. El internauta surcoreano medio
puede pasar varias horas al día on line, en teoría en conexión con
el resto del mundo, aunque probablemente esté chateando, no con alguien en Madrid
sino con amigos de la misma ciudad, y enviando correos electrónicos a la familia
en otro punto del país. Estamos más conectados, pero no somos más globales.
Sólo hay que fijarse en Google, que presume de funcionar en más de cien idiomas
y, en parte como consecuencia de ello, ha sido clasificado recientemente como
el sitio más globalizado de la Red. Pero Google en Rusia (patria de su cofundador
Sergey Brin) alcanza sólo el 28% del mercado, frente al 64% de Yandex, el buscador
líder de la Federación, y el 53% de Rambler. De hecho, estos dos competidores
locales representan el 91% del mercado ruso de anuncios on line vinculados
a las búsquedas en Internet. ¿Qué ha obstaculizado la expansión de Google en
el mercado ruso? Sobre todo, la dificultad de diseñar un motor de búsqueda que
tenga en cuenta las complejidades de su lengua. Además, estos rivales locales
están más en sintonía con ese mercado, al desarrollar, por ejemplo, métodos
de pago a través de bancos tradicionales para compensar la escasez de tarjetas
de crédito. Y, aunque Google ha duplicado su alcance desde 2003, ha tenido que
abrir una oficina en Moscú y contratar informáticos nacionales, lo cual revela
la importancia de la ubicación física. Incluso hoy es mayor el grado en el que
las fronteras entre países definen –y restringen– nuestros movimientos que la
fuerza con la que la globalización las derriba.
DAR MARCHA ATRÁS
Si globalización puede considerarse un término inadecuado para el actual
estado de integración, hay una réplica obvia: aunque el mundo no sea muy plano
hoy, lo será mañana. Para responder, hay que fijarse en las tendencias,
y no en los niveles de conexión en un determinado momento. Los resultados revelan
que la integración alcanzó su máximo hace muchos años, en determinados aspectos.
Por ejemplo, se calcula que el número de inmigrantes internacionales a largo
plazo ascendía al 3% de la población mundial en 1900 –el apogeo de una era de
emigración anterior–, frente al 2,9% en 2005.
| Hay que contemplar la posibilidad de que la profunda integración económica internacional pueda ser intrínsecamente incompatible con la soberanía nacional |
||||||
Es verdad que en otras dimensiones se están estableciendo
nuevos récords. Pero este crecimiento no se
ha producido hasta hace relativamente poco y sólo después
de prolongados periodos de estancamiento y
retroceso. Por ejemplo, la cifra que se obtiene al dividir la IDE por el PIB alcanzó su cénit antes de la Primera
Guerra Mundial y no recuperó ese nivel hasta los
90. Varios economistas han argumentado que el acontecimiento
más notable a largo plazo fue la disminución
del grado de internacionalización en el periodo de
entreguerras. Y pese a los récords que se están marcando,
la actual intensidad del comercio dista mucho
de ser total, como indican las cifras de los intercambios
comerciales entre Canadá y EE UU. De hecho,
cuando los economistas expertos en comercio analizan
estos datos, no se sorprenden de cuánta actividad
comercial existe, sino de la poca que hay.
También resulta útil examinar el considerable impulso que los partidarios
de la globalización atribuyen a los cambios políticos que condujeron a muchos países, en especial China, India y la antigua
Unión Soviética, a involucrarse más en la economía
internacional. Una de las descripciones mejor documentadas
al respecto es la de los economistas
Jeffrey Sachs y Andrew Warner: “Los años transcurridos
entre 1970 y 1995, y en especial la última
década, han sido testigos de la más notable armonización
institucional e integración económica entre
naciones de la historia. Aunque la integración económica
aumentó a lo largo de los 70 y 80, su alcance
no se vio con nitidez hasta la caída del muro de
Berlín en 1989. En 1995, un sistema económico global
dominante está emergiendo”, sostienen.
Sí, esos procesos de apertura tienen importancia. Pero pintarlos como un cambio
radical es como mínimo inexacto. Recordemos la suposición del 10%: la integración
no ha hecho más que empezar. Las políticas que los veleidosos humanos ponemos
en práctica son reversibles. De ahí que, ahora, la obra de Francis Fukuyama
El fin de la Historia –en la que daba por supuesto que la democracia
liberal y el capitalismo impulsado por la tecnología han triunfado sobre otras
ideologías– resulta curiosa. Después del 11-S, El choque de civilizaciones,
de Samuel Huntington, parece, cuando menos, un poco más clarividente. Pero incluso
si uno se limita al plano económico, como hacen en general Sachs y Warner, se
detectan pruebas que desmienten el supuesto carácter decisivo de los procesos
políticos liberalizadores. El Consenso de Washington tropieza con la crisis
monetaria asiática de 1997 y, desde entonces, se ha desgastado de manera sustancial,
por ejemplo, en el viraje hacia el neopopulismo en la mayor parte de América
Latina. En términos de resultados económicos, impresiona tanto el número de
países latinoamericanos, del litoral de África y de la antigua Unión Soviética
que han abandonado el club de la convergencia como el de Estados que
se han sumado a él, en términos de productividad y de brechas estructurales
con respecto a los países industrializados avanzados. En el plano multilateral,
la suspensión de las negociaciones de la Ronda Doha en el verano de 2006 –que
llevó a The Economist a diseñar una portada con la imagen de un barco
naufragado varado en la arena y el título ‘El futuro de la globalización’– no
ofrece augurios prometedores. Asimismo, parece que la reciente oleada de fusiones
y compras internacionales está encontrando más proteccionismo que la anterior,
a finales de los 90, y en países más variados.
Por supuesto, dado que las opiniones al respecto han variado en los últimos
diez años, hay bastantes posibilidades de que vuelvan a cambiar en la próxima
década. No sólo puede darse marcha atrás en cuanto a las políticas pro globalización,
sino que no cuesta nada imaginárselo en la práctica. Hay
que contemplar la posibilidad de que una integración
económica profunda en el ámbito internacional
pueda ser intrínsecamente incompatible con la soberanía
nacional, sobre todo dada la tendencia de los
votantes en muchos países, incluidos los desarrollados,
a apoyar más el proteccionismo que a denostarlo.
E incluso si continúa la integración transfronteriza,
seguramente el camino no será fácil o
directo. Con toda probabilidad, habrá sobresaltos y
ciclos y, tal vez, otro periodo de estancamiento o
retroceso que durará décadas.
Los paladines de la globalización están pintando un mundo que no existe. Dado
que los episodios de delirio masivo tienden a pasar relativamente pronto, incluso
cuando encuentran mucho eco, uno podría verse tentado a esperar a que también
éste pase. Pero hay demasiado en juego. Probablemente los gobiernos que creen
en un mundo plano prestan demasiada atención a la “camisa de fuerza
de oro” de la que Friedman habla en The Lexus and the Olive Tree (publicado
en Argentina con el título Tradición versus innovación), que –se supone–
asegura que la economía importa cada vez más y la política cada vez menos. Tomarse
en serio esta versión de un mundo integrado, o peor, utilizarla como base para
diseñar la política, no es sólo improductivo, sino peligroso.
|
|
|||
|
|||









