
¿Cómo un árbol puede contar tanto de la historia de un pueblo?
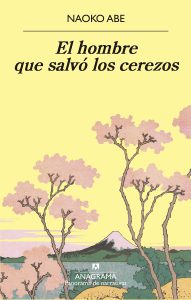
El hombre que salvó a los cerezos
Naoko Abe
Panorama de narrativas, Anagrama, Barcelona, 2021
No se acababa de creer que había recibido una carta del castillo de Windsor. Nada menos que el jardinero real británico se dirigía a él, Matatoshi Asari, para pedirle que le vendiera algunos de sus cerezos. Asari había sido el creador de una nueva variedad de cerezo, la Matsumae, ¡y ahora la quería la mismísima reina de Inglaterra! En su carta de respuesta -era 1993-, escribió:
“Llevo los últimos cuarenta años dedicado a criar cerezos ornamentales o sakura y mi premio es ver que he creado muchas variedades diferentes. Es un honor para mí que me pidan ustedes unas cuantas.
Tengo el vehemente deseo personal de regalar sakura al pueblo británico. Hace unos cincuenta años, las fuerzas armadas japonesas invadieron territorios de ustedes y mataron e hirieron a muchos soldados y civiles. No he olvidado ese hecho histórico.
Espero, sinceramente, que los sakura llegados de Japón sean cuidados y criados convenientemente, y que algún día sus flores deleiten y consuelen a quienes las vean, incluidas las familias de los que murieron en la guerra”.
“Cerezos de la reconciliación”, los ha llamado Naoko Abe, autora de un libro de difícil clasificación que, siguiendo el rastro de una planta, indaga en las relaciones entre los pueblos, en el poder de los símbolos y, sí, en el lugar que ocupa el cerezo en la historia y la cultura de Japón.
La historia de Asari es una de las muchas que la periodista japonesa afincada en Londres rescata en su investigación para elaborar la biografía de Collingwood Ingram, un acaudalado británico que dedicó su vida a estudiar, localizar, cultivar y crear nuevas variedades de cerezos ornamentales japoneses y que llegó a convertirse en uno de los principales expertos del mundo en la materia.
Una biografía que quedaría reservada para forofos de la botánica de no ser por el recorrido que hace Abe por la historia de su nación -un pueblo con una sensibilidad excepcional que fue capaz también de las mayores atrocidades- y por la de las relaciones británico-japonesas.
Ingram era, desde luego, representante de un tiempo y una sociedad desaparecidos. Nacido en 1880 en el seno de una acaudalada familia británica, y sin necesidad de tener que ejercer un trabajo remunerado, dedicó la primera parte de su vida a la ornitología. Frustrado por no poder aportar gran cosa a un campo que ya estaba abarrotado de especialistas, encontró la razón de su existencia en su primer viaje a Japón. Allí descubrió la enorme belleza, riqueza y diversidad de los cerezos ornamentales japoneses, unas plantas poco apreciadas entonces en Occidente por su incapacidad de dar fruto.
A partir de ese momento, Ingram se volcó en recopilar todo el saber que pudo sobre los cerezos. Estableció una relación de por vida con los mayores expertos japoneses. Introdujo unas cincuenta variedades en Reino Unido. Fue la primera persona del mundo en hibridarlos y creó un buen número de variedades, además de dar nombre a otras. Convirtió el jardín de su mansión en Benenden –The Grange– en el condado de Kent (Inglaterra) en un auténtico oasis botánico. Compartía su pasión con otros burgueses, como su vecina Vita Sackville-West, novelista, poeta, diseñadora de jardines y amante de Virginia Woolf. Y, como revela el título del libro, fue el hombre que devolvió a Japón una especie que había desaparecido de su territorio, el espectacular Taihaku o “gran blanco”.
Y es ahí donde la autora encuentra la “excusa” para introducir una cuestión sumamente actual, que convierte además en el eje central de su libro: la defensa de la diversidad.
Japón fue durante siglos la cuna de una gama enorme de cerezos; pero el precio de la industrialización y la “modernidad” en los años 20 y 30, por una parte, y lo que Abe llama “la ideología del cerezo”, por otra, estuvieron a punto de acabar con tal riqueza.

El vínculo de Japón con los cerezos se remonta a más de dos mil años, a su mito fundacional. Lo efímero de sus flores simbolizaba la vida nueva, el volver a empezar. A partir de 1868, con el fin de la era feudal y el restablecimiento de las relaciones y el comercio con Occidente, sobre todo con el Reino Unido, lo japonés se puso de moda en Europa. El orientalismo extendió su influjo en las artes decorativas, en la moda, en el teatro. La flor del cerezo formaba parte de ese movimiento. Animados por el éxito de su planta nacional, las autoridades japonesas extendieron “la diplomacia del cerezo”, regalando plantones y favoreciendo su exportación a todo el mundo. Así llegaron, por ejemplo, en 1912 a Washington los famosos cerezos que adornan el Mall: fueron un regalo a Helen Herron Taft, esposa del presidente Taft, por el papel mediador de Estados Unidos en la guerra ruso-japonesa.
Pero en el proceso de abrirse al exterior, Japón también fue derivando hacia el nacionalismo, el imperialismo y el expansionismo. Y la flor del cerezo pasó a convertirse en uno de los símbolos más poderosos del ejército, que lo incorporó en sus diseños. También cambió el relato: donde antes representaba el triunfo de la vida, pasó a evocar la fugacidad y la muerte en nombre del emperador. Si el crisantemo era la flor del emperador -uno de los libros clásicos más famosos sobre el país es el de la antropóloga estadounidense El crisantemo y la espada-, la del cerezo sería la flor del pueblo, en su simbiosis con un ejército siempre dispuesto a morir por su líder. Japón se volvió a llenar de cerezos, pero sobre todo de una variedad, la Somei-yoshino, que pasó a ser la dominante.
Pese a la mala calidad de la fotografía, una imagen reproducida en el libro recoge toda la fuerza y todo el drama de la ideología del cerezo: unas jóvenes japonesas con una rama florecida en la mano despiden a los pilotos que salen a morir con sus aviones como kamikazes.
Puede parecer un tópico, pero pese al tema que trata Naoko Abe no utiliza un lenguaje especialmente florido. El libro está plagado de datos, detalles, nombres de plantas y de lugares, tanto en Reino Unido como en Japón. El texto es limpio y seco en sus construcciones (incluido algún error de traducción) y en sus apreciaciones. Busca un tono neutral que narre, no que juzgue. Solo se permite emitir un juicio personal al describir el cambio de mentalidad de las élites japonesas que llevó al agresivo expansionismo imperial y la distorsión en el uso de una planta para fines ideológicos. Así como un calmado lamento por el alejamiento entre Reino Unido y Japón que los desastres de la guerra y los campos de concentración en territorio japonés con prisioneros británicos, holandeses y australianos produjeron durante décadas.
El hombre que salvó a los cerezos describe el revisionismo de Japón con su propia historia; el fin del mito del emperador y el nacimiento de un pacifismo generalizado. Y la continuidad del romance de los japoneses con su árbol favorito. Tal vez el proyecto reciente más emocionante es el que pretende plantar noventa y nueve mil cerezos silvestres en las montañas al oeste de Iwaki, una ciudad a 56 kilómetros de la central nuclear de Fukushima, como una manera de recordar a los fallecidos y de ayudar a revivir los barrios arrasados por el tsunami. Aspiran a crear “la Gran Muralla de cerezos”. El conocido artista chino Cai Guo-Qiang, famoso por sus obras hechas con pólvora, es uno de los principales impulsores del proyecto, aunque buena parte de la plantación está patrocinada por particulares y empresas.
El libro concluye con algunos de los lugares más famosos del mundo, incluido Japón, claro, para contemplar cerezos floridos en todo su esplendor. Impresiona conocer cómo la determinación de personajes como Ingram logró poblar con cerezos ornamentales japoneses jardines de los más diversos lugares; y cómo la historia de un árbol puede contar tanto de la propia historia de la humanidad.









