El siglo XX concluyó con la década más próspera de todos los tiempos. El siglo XXI ha comenzado con una década estrictamente siniestra: hiperterrorismo, hipercrisis y guerras neocoloniales. La irrupción de China como superpotencia y de la tecnología digital han contribuido a la sensación de cambio de era. No puede decirse, sin embargo, que esta especie de salto planetario hacia lo desconocido haya alterado de modo apreciable la ficción literaria, al menos en su ámbito más comercial. Tampoco el cine ofrece especiales novedades, salvo en el aspecto técnico. La televisión, por el contrario, ha alcanzado su edad de oro justo cuando las audiencias se fragmentan y los antiguos oligopolios entran en crisis: la mejor ficción de la década y las más curiosas novedades de la narrativa se han visto en las pantallas domésticas.
Vayamos por partes. En cuestión de libros, los tres grandes éxitos comerciales han sido El Código da Vinci, de Dan Brown, la serie de Harry Potter, de J. K. Rawling (iniciada en 1997), y la trilogía Millenium, de Stieg Larsson. No hablamos de literatura excelsa, sino de productos que han captado la atención del lector contemporáneo. El Código da Vinci recoge dos tendencias que, sin ser de reciente aparición, han florecido en esta década del desasosiego: la teoría conspirativa y la espiritualidad new age. Pero, en esencia, el argumento de fondo del relato de Brown no es muy distinto al que planteó, con mayor talento, Umberto Eco en El nombre de la rosa: alguien oculto está dispuesto a matar para impedir que comprendamos el auténtico mensaje cristiano y alcancemos la felicidad. Por razones no demasiado claras, ese argumento vende.
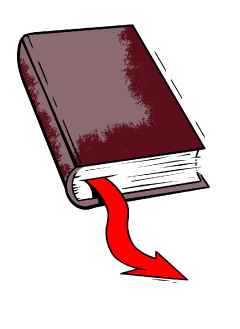 |
Cabe recordar que, según Christopher Hitchens, las teorías conspirativas vienen a ser la hez de la digestión democrática, aquello que el estómago de una sociedad libre no consigue entender o aprovechar. Las tres obras de Larsson tienen también algo que ver con eso, porque muestran una socialdemocracia avanzada, la sueca, en pleno cólico: los servicios secretos mienten y asesinan, los servicios sociales abusan de los inocentes, la oligarquía industrial rebosa perversidad. El personaje central de Millenium, Lisbeth Salander, incluye un par de elementos que suelen vincularse con una cierta tipología contemporánea, la psicopatía y el talento informático; la posición feminista del narrador supone otro anclaje con el espíritu de los tiempos. Por otra parte, el propio género en el que se inscribe la trilogía, el policial, se ha considerado tradicionalmente uno de los más funcionales en épocas de crisis como la presente. Las novelas de J. K. Rowling sobre el joven mago Harry Potter contienen, como las de Dan Brown, abundantes ingredientes conspirativos y new age.
La literatura de gran consumo no ha integrado, de momento, las nuevas formas fragmentarias de lectura y escritura: ni simultaneidad ni hipertexto ni el resto de cambios aportados por la cultura digital. Es probable que la difusión masiva del libro digital, prevista para la década entrante, favorezca una renovación de las fórmulas literarias. La tecnología ya ha cambiado; el gran público, de momento, no. Mientras el cine comercial ha tratado de aunar espectáculo, épica, magia y ribetes oscuros (desde la saga de El Señor de los Anillos a la de Harry Potter, pasando por los Batman tardíos y la inefable serie de los Piratas del Caribe), o ha apostado por el pastiche, la televisión ha asumido el liderazgo de la creatividad y la inteligencia.
Las cinco temporadas de The Wire constituyen una cumbre artística. La serie destripa Baltimore y saca a la luz nuestros propios higadillos. Lenta, fría, implacable, representa a la perfección el vuelco audiovisual: el producto televisivo, antes considerado sinónimo de evasión, es el que exige ahora (en casos como el que nos ocupa) mayor atención y mayor reflexión. Por resumir, The Wire ha llevado la ficción televisiva a un nivel shakespeariano.
HBO, el canal de pago estadounidense, figura, con el guionista David Simon, entre los grandes responsables de la edad de oro televisiva. Junto a The Wire, de Simon, ha producido otras obras maestras, de corte más clásico, como Los Soprano, o más surrealista, como Dos metros bajo tierra; y ha establecido nuevos límites para el humor (Curb your enthusiasm) y para el género bélico (Band of brothers y Generation Kill, esta última emparentada, a través de Simon y de la exuberancia de los diálogos, con The Wire).
Otras empresas televisivas han puesto también su parte. La BBC británica ha contribuido a la revolución con The Office, emanación del genio humorístico de Ricky Gervais, o Roma, en coproducción con HBO; las estadounidenses NBC, con El ala oeste o 30 Rock; y ABC, con Perdidos. Esta última serie refleja algunas de las tendencias más novedosas de la ficción televisiva, ya que se basa en un argumento del que el espectador conoce muy poco, lo que confiere una singular autonomía a los personajes: es el tipo de construcción dramática que encaja con la interactividad digital y con los recursos hipernarrativos.
En el segmento más barato del mercado audiovisual, la televisión ha alcanzado asimismo formatos y lenguajes inequívocamente propios, no atribuibles a ninguno de los géneros clásicos. Casi hasta ahora mismo, la televisión era un contenedor de cine, teatro, radio filmada, periodismo, espectáculos deportivos, etcétera; ahora es capaz de rellenar su programación con espacios que no son nada y con personajes que no son nada y no dicen nada de interés, simplemente están ahí y satisfacen con éxito las pulsiones voyeurísticas del espectador. Desde Gran Hermano al denostado Sálvame, eso que se conoce como telebasura es, probablemente, la mayor novedad narrativa del siglo XXI. No es muy estimulante, pero es lo que hay.









