Cierre un instante los ojos y piense, por ejemplo, en Obama. Ábralos. ¿Qué ha visto? Probablemente una de tantas escenas del presidente americano durante la (eterna) campaña electoral, en alguna entrevista formal o en algún acto de Estado; o bien, otra de las miles en las que aparece, distendido –e incluso bailando–, en algún show en la televisión. En el primer caso habrá elegido inconscientemente esas escenas porque forman parte de la dimensión más mediática de la política, aquello que la hace atractiva y la dota de un valor en sí misma con independencia de cómo sea reflejada. Una campaña electoral con toda su competitividad, los rituales de masas, la indefinición del resultado es (casi) siempre entretenida y tiene audiencia garantizada. También una cumbre de jefes de Estado o similares. En todos estos supuestos es la propia atracción de estas manifestaciones de la política lo que llama a los medios, que la reflejan encantados.
Si por el contrario las imágenes son las propias de la aparición de este personaje en un programa televisivo o similares, estaríamos ante la situación contraria. En estos casos son los mismos políticos quienes se prestan a entrar en la lógica del entretenimiento de masas. En el primer supuesto son los medios quienes parasitan los acontecimientos políticos sugerentes o importantes, en el segundo ocurre lo contrario: es la política la que se adapta a las necesidades de comunicación formal de los medios, muy en particular las de la televisión. En un caso estaríamos ante ejemplos de algo que podemos llamar “política seria y atractiva”, en el otro ante formas de “entretenimiento político”, politainment o infotainment. Esta última dimensión es la que aquí nos interesa, ya que cuando hablamos de la política como espectáculo estamos haciendo referencia a esta parcela, a la creciente dependencia de los actores políticos respecto de toda la fanfarria que acompaña a la industria del entretenimiento de masas. Y la tendencia en nuestros días va, precisamente, en esta dirección, en la cada vez más acusada subordinación de lo político a estos requerimientos de la cultura del espectáculo.
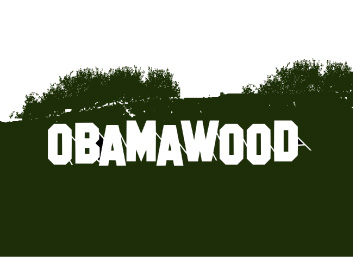
La razón es bien sencilla. No hay más realidad que la que aparece en los medios. A ellos compete instituir y desplegar el escenario en el que se representa toda la vida de una sociedad. Bajo las condiciones de una competición fiera por aparecer en este espacio, por gestionar la “economía de la atención” pública, los actores políticos no tienen más remedio que abrirse un hueco y hacerse presentes en él. Salvo en situaciones de excepción, el escaso valor como entretenimiento o espectáculo de la política democrática hace que su presencia pública deba desenvolverse hoy en competencia con toda una industria dedicada a fomentar la excitación y el esparcimiento bajo las condiciones de una permanente rivalidad por aumen-tar las cuotas de audiencia. El resultado es, o bien la creciente eliminación de los programas de debate político, o su reducción a las necesidades del nuevo lenguaje. En ese mundo, la nueva Mrs. Robinson vende considerablemente más que un aburrido debate parlamentario.
La consecuencia es, desde luego, el ejercicio de una política menos discursiva y mucho más emocional; menos cerebral y más atenta a lo retórico; una política que pierde densidad abstracta y se imbuye de la ligereza de lo cotidiano. Pero sirve también para popularizar y extender valores y significados que si no serían exclusivamente apropiados por determinadas élites sociales. Lo político se acerca así a ciudadanos relajados, que desde su sillón contemplan, casi sin solución de continuidad, el desfile más o menos frívolo de políticos, muchas veces mezclados con otros famosos, o la discusión, casi siempre vociferante y muchas veces banal, de opinadores de todos los colores. El talk-show, nuestras tertulias forman parte de un espectáculo sobre el que proyectamos nuestras propias discusiones privadas sobre lo público y que luego sirve a su vez para alimentarlas.
Lo políticos y sus asesores de imagen saben que todas estas dimensiones son ya imprescindibles. Hoy y en el futuro inmediato no hay liderazgo si aquéllos no se saben acoplar a estas nuevas lógicas, ya sea mediante intervenciones de calculada frivolidad o acentuando lo personal y emotivo. Y hay versiones para todos los gustos. Desde la proximidad mediática que despliega un Obama hasta esa especie de centauro de presidente/anchorman que nos encontramos en el Chávez del programa Aló Presidente. El éxito relativo de unos y otros pasa, en todo caso, por una adecuada adaptación a este nuevo escenario del cotidiano consumo de esparcimiento. Quien fracasa en su intento por estar ahí presente pierde pie en la lucha por conseguir la atención popular.
Y no sólo eso. Uno de los valores fundamentales de la política de hoy, la credibilidad, se gesta en gran parte en estas estrategias por aproximarse a ciudadanos que sólo se reconocen ya dentro de estos lenguajes mediáticos de una sociedad de masas.









