 |
Hay una razón muy sencilla por la que algunas de las guerras más brutales y sangrientas de África parecen no terminar nunca. En realidad, no son tales. Al menos, no en el sentido tradicional. Los combatientes no tienen mucha ideología; no tienen objetivos claros. No dan importancia a la toma de las capitales y las ciudades clave. En realidad, prefieren los bosques frondosos, donde es más fácil cometer crímenes. Los rebeldes de hoy parecen despreciar, sobre todo, la conquista de nuevos adeptos a su causa; les basta con robar los hijos de otras personas, colgarles Kaláshnikov o hachas del brazo y ordenarles que se encarguen de las matanzas. Si observamos con atención algunos de los conflictos más persistentes, desde los riachuelos plagados de rebeldes del delta del Níger hasta el infierno de la República Democrática del Congo (RDC), eso es lo que encontramos.
Lo que se ve es el declive del clásico movimiento de liberación africano y la proliferación de otra cosa: más violenta, más desorganizada, más salvaje y más difícil de penetrar. Si lo quieren llamar guerra, de acuerdo. Pero lo que está extendiéndose por toda África como una pandemia vírica no es más que puro bandolerismo oportunista y armado hasta los dientes. Mi trabajo como responsable de la corresponsalía de The New York Times en África Oriental consiste en cubrir noticias y reportajes en 12 países, pero la mayor parte del tiempo estoy inmerso en estas no-guerras.
He presenciado de cerca –a menudo, demasiado cerca– cómo el combate ha pasado de enfrentar a soldados contra soldados (una rareza en África ahora) a oponer soldados frente a civiles. La mayoría de los guerreros africanos no son rebeldes con causa: son depredadores. Por eso estamos presenciando atrocidades tan impactantes como la epidemia de violaciones en el este de Congo, donde grupos armados han cometido agresiones sexuales durante los últimos años contra cientos de miles de mujeres, que han sido, con frecuencia, tan sádicas que han dejado a las víctimas un problema de incontinencia para toda la vida. ¿Cuál es el objetivo militar o político de introducir un rifle de asalto en la vagina de una mujer y apretar el gatillo? El terror ya es un fin, no sólo un medio.
Esta historia se repite por toda África, donde casi la mitad de sus 53 países sufre un conflicto activo o lo ha terminado hace poco. Lugares tranquilos como Tanzania son excepciones; incluso la accesible Kenia, repleta de turistas, saltó por los aires en 2008. Si sumamos las bajas de sólo una docena de países de los que cubro, obtenemos decenas de miles de civiles muertos cada año. Más de cinco millones de personas han fallecido en Congo desde 1998, según el Comité de Rescate Internacional.
Por supuesto, muchas de las luchas independentistas de la pasada generación también eran sangrientas. Se cree que la rebelión del sur de Sudán, que duró varias décadas, costó más de dos millones de vidas. Pero yo no hablo de números, sino de métodos y de objetivos, y de los líderes que los dirigen. El jefe de la principal guerrilla de Uganda en los 80, Yoweri Museveni, solía arengar a sus rebeldes diciéndoles que estaban en la planta baja de un ejército popular nacional. Museveni se convirtió en presidente en 1986 y permanece en el cargo (otro problema, otra historia). Pero sus palabras parecen nobles comparadas con el líder más conocido de ese país ahora, Joseph Kony, quien sólo ordena quemar.
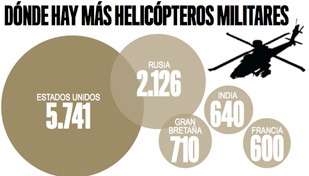 |
|
Incluso aunque se pudiera sacar a estos hombres de sus guaridas de la selva y sentarlos en una mesa de negociaciones, hay muy poco que ofrecerles. No quieren ministerios o extensiones de tierra que gobernar. Sus ejércitos están formados a menudo por niños traumatizados con experiencia y habilidades (si pueden llamarse así) incompatibles con la vida civil. Lo único que quieren es dinero, pistolas y licencia para arrasar con todo. Y ya han conseguido las tres cosas. ¿Cómo se negocia con algo así? La respuesta breve es que no se negocia. La única forma de detener a los rebeldes de hoy es capturar o matar a sus líderes. Muchos son sólo personajes retorcidos cuyas organizaciones desaparecerían con ellos. Eso es lo que pasó en Angola cuando fue acribillado el jefe rebelde de UNITA y traficante de diamantes Jonas Savimbi y se puso fin de forma fulminante a uno de los conflictos más intensos de la guerra fría. En Liberia, en el momento en el que fue arrestado el señor de la guerra reconvertido en presidente, Charles Taylor, en 2006, cayó el telón en un circo macabro con asesinos de 10 años cubiertos con máscaras de Halloween. Un número incontable de dólares, horas y vidas se han desperdiciado en vanas rondas de conversaciones que nunca culminarán en resultados tan claros. Lo mismo podría decirse de las acusaciones contra líderes rebeldes por crímenes contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Con la espada de Damocles de un juicio sobre sus cabezas, los combatientes nunca dejarán las armas.
¿Cómo hemos llegado a este punto? Puede que sea pura nostalgia, pero los rebeldes africanos de antes tenían un poco más de clase. Luchaban contra el colonialismo, la tiranía o el apartheid. Las insurgencias triunfadoras venían a menudo de la mano de un líder seductor e inteligente que esgrimía una retórica convincente. Eran hombres como John Garang, que lideró la rebelión en el sur de Sudán con su Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. Él consiguió lo que pocas guerrillas han conseguido: entregarle a sus compatriotas su propio país. Gracias en parte a su tenacidad, el sur de Sudán celebrará un referéndum el año que viene para independizarse del norte. Garang murió en un accidente de helicóptero en 2005, pero la gente sigue hablando de él como si fuera un dios. Por desgracia, la región parece bastante dejada de la mano de Dios sin él. Yo me desplacé al sur de Sudán en noviembre para informar de cómo las milicias étnicas, formadas en el nuevo vacío de poder, se han dedicado a asesinar civiles por miles.
Incluso Robert Mugabe, el dictador de Zimbabue, fue en su momento un guerrillero con un plan. Después de transformar la Rhodesia gobernada por los blancos en el actual Zimbabue, liderado por la mayoría negra, convirtió el país en una de las economías con mayor crecimiento y diversificación al sur del Sáhara, durante la primera década y media de su régimen. Su estatus de héroe de guerra y la ayuda que prestó a otros movimientos de liberación africanos en los 80 explican la reticencia de muchos líderes del continente a criticarle hoy, aunque haya conducido a Zimbabue directamente al infierno.
Estos hombres son reliquias vivientes de un pasado reducido a cenizas. Si juntamos en una habitación al educado Garang y al Mugabe de antes con los líderes sin ideales de hoy, no tendrían nada en común. Lo que ha cambiado en una generación ha sido, en parte, el propio planeta. El fin de la guerra fría generó el colapso de los Estados y el caos. Allí donde antes las grandes potencias veían dominós cuyo desplome había que evitar, de pronto no había ningún interés nacional (por supuesto, con excepción de los recursos naturales).
|
ÁFRICA SE CALIENTA
|
De repente, lo único que se necesita para ser poderoso es un arma, y, como se ha podido comprobar, había muchas. Los AK-47 y las municiones baratas manaban del colapsado bloque oriental hasta el último rincón de África. Era la oportunidad perfecta para los que no tienen suficiente moral ni carisma.
En la República Democrática del Congo ha habido docenas de esos hombres desde 1996, cuando los rebeldes se levantaron contra el dictador del gorro de piel de leopardo, Mobutu Sese Seko, probablemente el hombre más corrupto en la historia de este corruptísimo continente. En realidad, tras el derrumbamiento del Estado de Mobutu, nadie lo reconstruyó. En la anarquía que floreció, los líderes rebeldes se hicieron con feudos muy ricos en oro, petróleo, diamantes, cobre y estaño, entre otros minerales. Entre ellos estaban Laurent Nkunda, Bosco Ntaganda, Thomas Lubanga, un tóxico batiburrillo de comandantes mai mai, genocidas ruandeses y los lunáticos líderes de un grupo extravagantemente cruel llamados “los rastas”.
Conocí a Nkunda en su guarida de las montañas a finales de 2008, rodeado de soldados con cara de críos. El general, delgado como un palillo, lanzó una elocuente perorata sobre la opresión de la minoría tutsi a la que decía representar, pero se puso de uñas cuando le pregunté sobre los impuestos que, cual señor de la guerra, estaba cobrando, y sobre todas las mujeres a las que sus soldados habían violado. Nkunda no está del todo desacertado en cuanto al lío de la RDC. Las tensiones étnicas son una parte real del conflicto, junto con las disputas por las tierras, los refugiados y la injerencia de los países vecinos. Lo que he llegado a entender es la rapidez con la que las reivindicaciones legítimas de estos Estados fallidos o en camino de serlo acaban convertidas en un voraz derramamiento de sangre en busca de beneficios. El país soporta hoy una rebelión por los recursos en la cual unos vagos sentimientos antigubernamentales sirven de excusa para el robo de propiedades públicas. Las superabundantes riquezas de la RDC pertenecen a sus 70 millones de habitantes, pero en los últimos diez o quince años ese tesoro ha sido secuestrado por un par de docenas de caudillos rebeldes que lo emplean para comprar aún más armas y causar más estragos.
 |
|
El ejemplo más molesto de una no-guerra africana está en el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en sus siglas en inglés), nacido como un movimiento rebelde en el norte de Uganda durante los anárquicos 80. Como las bandas del río Níger, contaminado por el petróleo, el LRA tenía, al principio, algunas quejas legítimas: la pobreza y la marginación de las áreas acholi. Su líder, Joseph Kony, era un joven autodenominado profeta con cabellera postiza y discurso incoherente comprometido con los Diez Mandamientos. Pronto incumplió todos. Empleó sus supuestos poderes mágicos (y drogas) para enardecer a sus seguidores y los lanzó sobre los mismos acholi a los que debía defender. El LRA se abrió camino a guantazo limpio, dejando a su paso un reguero de extremidades amputadas y orejas cortadas. Ya no hablan de los Diez Mandamientos, y algunos de los que dejaron tras de sí prácticamente no pueden hablar. Nunca olvidaré mi visita al norte de Uganda hace unos años en la que conocí a un grupo de mujeres a las que los maniacos de Kony habían rebanado los labios. Sus bocas estaban siempre abiertas mostrando sus dientes. Cuando Uganda se compuso y tomó medidas firmes, Kony y sus hombres se marcharon. Hoy, su maldición se ha extendido a una de las regiones más anárquicas del mundo: la frontera entre Sudán, Congo y la República Centroafricana.
Los niños soldado son parte inherente de estos movimientos. El LRA, por ejemplo, nunca se adueñó de territorios, sólo de menores. Sus filas están plagadas de niños y niñas a quienes les han lavado el cerebro, que saquean pueblos y machacan hasta la muerte a recién nacidos en morteros de madera. En la RDC, una tercera parte de los combatientes tiene menos de 18 años. Puesto que el nuevo estilo depredador de guerra africana está motivado y financiado por el crimen, el apoyo social es irrelevante para estos rebeldes. La otra cara de no preocuparse por ganar la batalla por las mentes y los corazones es que así no se consiguen muchos reclutas. Secuestrar y manipular a niños se convierte en la única forma de sostener el bandidaje organizado. Y los chicos han resultado ser las armas ideales: es fácil lavarles el cerebro, son intensamente leales, no tienen miedo y la oferta es inagotable.
En esta nueva era de guerras interminables, hasta Somalia se percibe de otro modo. Ese país evoca la imagen del Estado africano más caótico (excepcional, incluso en su vecindario), debido a su conflicto perpetuo. Pero ¿y si Somalia fuera menos una irregularidad que un terrorífico avance de aquello en lo que va a convertirse la guerra en África? En apariencia, el país parece destruido por un conflicto civil de trasunto religioso entre un Gobierno de transición con apoyo internacional, pero sin poder efectivo, y la milicia islamista Al Shabab. Sin embargo, la lucha está alimentada por el mismo clásico problema somalí que persigue a este mísero país desde 1991: los señores de la guerra. Muchos de los hombres que mandan o financian milicias en Somalia hoy son los mismos que hicieron trizas el país durante los últimos veinte años en su disputa por los escasos recursos que quedan: el puerto, el aeropuerto, los postes de teléfono y las tierras de pastoreo.
Pero lo que más miedo da es cuántos Estados enfermos como la RDC presentan ahora síntomas similares a los de Somalia. Cada vez que surge un potencial líder que pueda volver a imponer el orden en Mogadiscio, aparecen redes criminales que financian a su oponente, sea quien sea. Cuanto más tiempo pasan sin Estado estas áreas, más difícil es volver al mal necesario que es el gobierno.
Todo esto puede parecer una burda simplificación, y, en efecto, no todos los conflictos de África encajan en este nuevo paradigma. El viejo compañero –el golpe militar– aún constituye una forma común de insurrección política, como comprobaron Guinea en 2008 y Madagascar no mucho tiempo después. También me he topado con unos pocos rebeldes no sanguinarios que parecían tener motivos legítimos, como algunos cabecillas de Darfur (Sudán). Pero aunque sus demandas políticas están bien definidas, las organizaciones que lideran no lo están. Los rebeldes clásicos africanos pasaban años en los bosques perfeccionando su capacidad de liderazgo, puliendo su ideología antes de ver a un diplomático occidental o sentarse ante las cámaras para una entrevista de televisión. Ahora los rebeldes salen del anonimato con una página web y una oficina de prensa (léase, un teléfono por satélite).
En cuanto al resto, son no-guerras, esos conflictos incesantes que me he pasado la vida catalogando a medida que avanzan inexorablemente, triturando vidas y escupiendo cadáveres. Recientemente estuve en el sur de Sudán, trabajando en un artículo sobre la persecución de Kony por el Ejército de Uganda, y conocí a una mujer llamada Flo. Había sido esclava en el LRA durante 15 años y había escapado hacía poco tiempo. Tenía las espinillas llenas de cicatrices y una mirada glacial, y a menudo había largos silencios después de mis preguntas, durante los cuales Flo se quedaba contemplando fijamente el horizonte. “Sólo pienso en la carretera que lleva a mi casa”. Ella nunca tuvo claro por qué luchaba el RLA. En su opinión, era como si hubieran estado vagando por la selva, caminando en círculos. En esto se han convertido muchos conflictos en África: círculos de violencia en el bosque, sin un final a la vista.









