Un orden mundial basado en el concepto de “obligación soberana”.
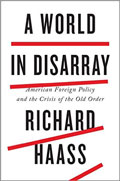 A World in Disarray
A World in Disarray
Richard Haass
Penguin Press, New York, 2017
El fin de lo que fue un corto momento unipolar tras la Guerra Fría, el declive relativo experimentado desde entonces por Estados Unidos –al menos por el surgimiento del resto–, el ascenso de China y el regreso de Rusia hacen más acuciante la reflexión sobre el orden mundial. Ya en 2014, con World Order, Henry Kissinger revisitó lo que fue la preocupación central de toda su carrera como intelectual y operador diplomático. Sobre ese tema se acaba de publicar A World in Disarray. American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order, de Richard Haass, presidente del estadounidense Consejo de Relaciones Exteriores, organización editora de la revista Foreign Affairs.

Concluido tras la victoria de Donald Trump, el libro no entra, sin embargo, en vaticinios sobre su presidencia, que en todo caso puede verse como una manifestación misma de la tendencia hacia un “orden decreciente”. “Es difícil no tomarse en serio la posibilidad de que una era histórica está terminando y otra está comenzando”, constata el autor.
El currículum profesional de Haass le sitúa en el centro de la cuestión. El autor formó parte del Consejo de Seguridad Nacional de George H. W. Bush, cuando todo indicaba que el mundo había alcanzado una unidad de propósito en torno a la democracia y la economía de libre mercado. Haass reconoce que el orden internacional que se inauguraba en 1989 era “incompleto y frágil”, pero entonces episodios como la reacción unánime en la primera guerra del Golfo actuaron de espejismo. Se abría, así, una brecha entre la aparente unipolaridad de Estados Unidos, supuestamente aceptada por la mayoría de las potencias, y una subyacente realidad de fractura del consenso que solo más tarde fue trascendiendo. El propio Haass, que después ejerció de mano derecha de Colin Powell al comienzo de la presidencia de George W. Bush, fue testigo directo de ese deterioro: abandonó el Departamento de Estado comenzada la segunda guerra del Golfo, cuya ejecución no compartió.
Haas considera que nunca existió unipolaridad, porque el sobresaliente poder económico y militar de Estados Unidos siempre estuvo sujeto a limitaciones, tanto a nivel global como local. De hecho, en un artículo publicado en 2008 en Foreign Affairs, ya definió el tiempo presente como “la era de la no polaridad”. En su nueva obra insiste en los mismos argumentos: la globalización actúa como una fuerza centrífuga que difumina el poder, ya no solo ejercido por los Estados sino también por otros actores. No obstante, Haass cree en la continuidad de la preeminencia de Estados Unidos, algo que depende de sus propios ciudadanos. En su anterior libro, Foreign Policy Begins at Home (2013), señalaba que la mayor amenaza para la seguridad y la prosperidad nacional no venía de fuera, sino de dentro. “Para que Estados Unidos continúe actuando con éxito en el exterior, debe restaurar las fundaciones domésticas de su poder”, poniendo “la casa en orden”, advertía.
Haass descarta que el mundo camine hacia la bipolaridad o la multipolaridad, pero A World in Disarray no es un ensayo sobre etiquetas. Su propósito no es discutir la estructura del juego de poder entre las superpotencias, sino cómo organizar sus relaciones. En la descripción del escenario internacional, Haas prefiere hablar de disarray, que puede traducirse como desaliño o desorganización, frente a términos más categóricos como desorden o caos. Para evitar llegar a una anarquía, es por lo que Haass avanza su propuesta.
En síntesis, se trata de que Estados Unidos favorezca unas relaciones con China y con Rusia que “les desanime de perseguir caminos que acaben desembocando en una nueva guerra fría o algo peor”. Esos dos países, que en ocasiones han cuestionado las disposiciones internacionales, por emanar desde Washington, deberían poder descartar completamente la tentación de la coerción o la agresión. En el supuesto de que fallara la disuasión, según Haass, EE UU tiene que seguir siendo la potencia más fuerte, manteniendo presencia militar en ciertos lugares, así como estrechas relaciones con los países vecinos de esas grandes potencias.
Pero la política que se propone no es de contención (ni Rusia ni China aspiran a dominar el mundo, como sí era el caso de la URSS), sino de integración. Una integración que busque implicar a chinos y rusos en un orden regional y global, otorgándoles un papel en la definición de lo que constituye legitimidad. Se trata de ir más allá de que esos dos países ejerzan de accionista responsable, como insistentemente la Administración Obama le reclamó a China. “Promover interdependencia económica y política es una forma de integración geopolítica”, remarca Haass.
El autor reivindica que la cuestión de la soberanía nacional, clave en el ordenamiento internacional desde la Paz de Westfalia, permanezca en el centro de la nueva arquitectura, como forma de asegurar el concurso de Pekín y Moscú. Así, apunta que el foco de la relación de Estados Unidos con China y Rusia debiera estar en su comportamiento exterior –su política internacional–, más que en sus políticas domésticas.
Pero a cambio de volver a subrayar el principio de soberanía estatal, las grandes potencias deberían aceptar una mayor responsabilidad en la buena marcha de los asuntos globales. Es lo que Haass bautiza como “obligación soberana”: una definición de legitimidad que intenta abrazar no solo los derechos, sino también las obligaciones de los Estados soberanos hacia otros gobiernos y países y sus ciudadanos.
Llegados a este punto culminante de la elaboración teórica, Haass ofrece después poco detalle sobre los aspectos en que debiera concretarse la fórmula propuesta. Únicamente apunta que, en el caso de EE UU, la mayor obligación con los ciudadanos de otros países debiera suponer, por ejemplo, la ratificación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el aumento de consultas de la Reserva Federal estadounidense con otros bancos centrales y la resolución de disputas comerciales en el seno de la OMC, en lugar de actuaciones unilaterales. Pero cuando admite que haya excepciones, como el no sometimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional, no se ven razones para que China y Rusia dejen de invocar de entrada tantas salvedades que dejen sin consistencia la fórmula de la “obligación soberana”.
Por otra parte, hay un punto de contradicción entre la reivindicación del realismo, en el que habitualmente se ha movido el autor (presenta su teoría como “un realismo adaptado y puesto al día para cumplir con las exigencias de la era global”), y un desarrollo argumental que en gran parte descansa sobre el supuesto de que las potencias aceptarán de buena fe colaborar entre ellas porque eso les conviene.
Por lo demás, Haass hace un ejercicio de posibilismo a la hora de abordar posibles respuestas a los conflictos actuales. Entre las medidas para Oriente Medio propone no dar por sagradas las actuales fronteras de algunos países; en concreto, sugiere un nuevo Estado uniendo territorios con mayoría kurda de Siria e Irak, pero no de Turquía. En Asia, aconseja poner en marcha una copia aproximada de la OSCE, que ayudó a dar estabilidad a Europa, pero esta vez sin insistir en derechos humanos. Para Europa plantea paralizar cualquier ampliación de la OTAN, así como la posibilidad de imponer algunos límites a la libre circulación de personas, para mitigar la conflictividad derivada de la inmigración.









