
El complejo y caótico presente de Oriente Medio no puede comprenderse sin mirar al pasado, al papel de las potencias europeas y de Estados Unidos en la región.
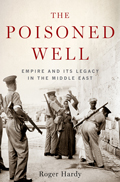 The Poisoned Well, Empire and its legacy in the Middle East
The Poisoned Well, Empire and its legacy in the Middle East
Roger Hardy
Hurst, 2016
 Does Terrorism Work? A History
Does Terrorism Work? A History
Richard English
Oxford, 2016
“El tráfico es muy caótico en El Cairo, así que, si por casualidad atropellan a un negrata, deténganse, den marcha atrás y remátenlo. Es lo mejor que pueden hacer. Gran Bretaña indemnizará a su viuda, mucho más dinero del que ganaría en 100 años… Ahorra un montón de burocracia… Si hieren a alguien, verán que es increíble el papeleo que hay que hacer, y quizá acaben teniendo que pagar de todos modos”. Este escalofriante consejo paternal de un viejo sargento a un joven soldado y sus compañeros de armas en su campamento militar resume las actitudes habituales de los británicos respecto a los egipcios en una época en la que la capital de Egipto era el cuartel general del Comando de Oriente Medio y albergaba a un millón de soldados británicos y de la Commonwealth.
En 1942, mientras los carros de combate alemanes se aproximaban a la ciudad, el embajador británico rodeó de tropas el Palacio de Abdín hasta que el rey Faruk, que había designado primer ministro a un hombre al que los británicos consideraban amigo del Eje, nombró un gobierno más del agrado de estos. Muchos funcionarios egipcios se sintieron profundamente humillados, sobre todo Muhammad Neguib y Gamal Abdel Nasser, que, 10 años después, dirigiría el golpe del Movimiento de los Oficiales Libres que puso fin a la monarquía y preparó el terreno para la aventura de Suez, con la que terminó la influencia de Gran Bretaña y Francia en la región.
A Abdel Aziz Ibn Saud, el fundador de la Arabia Saudí moderna, le encantaba describir cómo había decapitado a un enemigo y había visto rodar su cabeza por la arena del desierto. El diplomático británico que oyó el relato en persona en los años 40 no se cansaba nunca de contárselo a sus amigos. La historia no es más que una de las muchas anécdotas, detalles excéntricos y otras muestras pintorescas de la codicia y el doble rasero que caracterizaron las relaciones entre los franceses y los británicos —amos de Oriente Medio a partir de 1918— y los nuevos poderes de la región: el rey Ibn Saud, el rey Faisal de Irak, el emir Abdulá de Transjordania y los líderes sionistas. La herencia de aquel periodo nos acompaña todavía hoy, desperdigada entre las ruinas del Mandato de Palestina, la Argelia francesa y la presencia británica en Adén, que, como la de los franceses en el país del Magreb, se remontaba a la década de 1830.
Roger Hardy trabajó durante dos décadas como analista especializado en Oriente Medio para la BBC, y su libro The Poisoned Well fue antes una serie de documentales para la radio; sus recuerdos personales iluminan el escenario en el que se produjeron todos esos acontecimientos tan trascendentales. La escena inicial se desarrolla en los últimos días del Imperio Otomano, cuando los principales políticos de Beirut, Damasco, Jerusalén y El Cairo hablaban turco y árabe. Pronto fue sustituido por el inglés y el francés, y este último se impuso en el norte de África cuando Francia conquistó la región. Cuando Hardy escribe sobre el ascenso de Ahmed ben Bella —uno de los líderes de la independencia de Argelia—, el rico comunista judío y egipcio Henri Curiel y los petroleros británicos que en 1951 aguardaban en el Gymkhana Club de Abadán, con sus palos de oro y sus raquetas de tenis, a que los evacuaran por barco en el apogeo de la crisis entre British Petroleum y el gobierno nacionalista de Persia, sus descripciones son memorables.
El presente no se puede entender sin hacer referencia al pasado, y eso es especialmente cierto tras las revueltas árabes de 2011. Hardy ofrece una visión equilibrada de la breve pero muy influyente presencia europea en la región. Su tesis es que la marcha triunfal de los ejércitos europeos a través de Oriente Medio y el norte de África fue “ante todo, una expresión del poder occidental”. A la hora de gobernar los antiguos territorios otomanos, Francia y Gran Bretaña pusieron en práctica políticas a menudo improvisadas, sin prever, ni mucho menos comprender, las repercusiones que iban a tener en pueblos con tradiciones sociales, culturales y religiosas muy diferentes de las suyas. Sorprende a veces el grado de ignorancia, hasta que recordamos el racismo que impregnaba a tantos funcionarios y oficiales franceses y británicos. Los efectos del orden occidental se vieron en todos los ámbitos —culturales, sociales y económicos—, a medida que los habitantes locales se convertían en ciudadanos de naciones-Estado, un concepto nuevo, y en meras piezas de los engranajes de unas burocracias y unos ejércitos nuevos y en los que no podían influir. Se reprimía la disidencia, a menudo con sangre. En Damasco, las autoridades francesas aplastaron las revueltas hasta el punto de reducir a escombros barrios enteros, y en Líbano favorecieron a los cristianos frente a los musulmanes. En Palestina, el mandato británico dejó un legado caótico cuyas consecuencias llegan hasta hoy. En Irak, la reciente invasión encabezada por Estados Unidos, con el respaldo de Gran Bretaña, convirtió una dictadura en un inmenso marasmo, con millones de vidas perdidas por la soberbia de George W. Bush y Tony Blair.
El autor tiene cuidado de subrayar que los Estados árabes actuales no son “víctimas pasivas del imperialismo occidental”, una idea que rechaza, con razón, por considerarla “interesada y simplista”. Descarta la exageración puesta de moda por Daesh sobre la importancia del acuerdo Sykes-Picot de 1916 y otras líneas en la arena trazadas después de la Primera Guerra Mundial. Los fallos poscoloniales de la mayoría de los regímenes árabes son desoladores: Argelia no puede culpar a Francia de su pésima gestión de la economía desde 1962, y Túnez debe mirar a Ben Alí y Burguiba para comprender los orígenes de su complicada situación actual. En Egipto y Arabia Saudí, la responsabilidad del desarrollo del complejo económico-militar y la expansión del wahabismo es de sus gobernantes actuales y del inmenso poder de corrupción del petróleo.
A pesar de los 50 años transcurridos desde la independencia, la destrucción del Estado iraquí en 2003 a manos de EE UU hizo que los recuerdos sobre el poder occidental no fueran sólo viejas historias. Ninguna zona del mundo ha vivido durante los dos últimos siglos tan atrapada en las luchas de poder entre las grandes potencias como Oriente Medio, y esa es una de las principales razones de que los problemas que sufre sean tan difíciles. Dado que es una región vecina de Europa y que la creación de Israel añadió todavía más complejidad religiosa y militar a una situación ya complicada, es evidente que Europa Occidental no puede desentenderse incluso aunque quisiera.
La pregunta presente en Does Terrorism Work? A History es al mismo tiempo compleja, controvertida y casi imposible de responder, con todos los diferentes hilos que tejen el tapiz de los cuatro casos que examina el autor, tres de los cuales se refieren a unas organizaciones nacionalistas —irlandesa, palestina y vasca— que pretenden deshacerse del poder de otro país: Gran Bretaña, Israel y España. La dificultad del análisis la deja clara el cuarto caso, el de Al Qaeda. Esta organización no ha logrado su objetivo primordial, que era expulsar a Estados Unidos y sus aliados del mundo musulmán. Por el contrario, sus acciones hicieron que Washington intensificara su participación, a menudo de forma violenta y destructiva. Osama bin Laden subestimó la fuerza de su enemigo, influido por la rapidez con la que los estadounidenses se habían retirado de Líbano en los 80 y de Somalia en 1993. Estados Unidos no se ha ido de Oriente Medio, y los regímenes apóstatas no han sido sustituidos. Sin embargo, el heredero de Al Qaeda, Daesh, tiene hoy más combatientes que aquel, y un control territorial que Bin Laden nunca consiguió tener, si bien las raíces del movimiento están en la resistencia violenta surgida a partir de 2003 frente a una invasión de Irak que el propio Bin Laden estimuló.
Resulta instructivo comparar los escasísimos casos en los que el terrorismo ha logrado sus objetivos. Destacan dos: el establecimiento de Israel y la independencia de Argelia. En el primer ejemplo, el terrorismo judío, ejercido a través del Irgún, llamaba a una puerta ya abierta, porque los británicos iban a entregar Palestina, tarde o temprano, a Naciones Unidas. En el caso de Argelia, es dudoso que hubiera sido posible la independencia a corto plazo sin la violencia. La otra conclusión de este análisis, a veces agotador pero útil, es que la violencia engendra violencia. La guerra contra el terror desencadenada tras el 11S es seguramente el intento más amplio, ambicioso, exhaustivo y costoso hecho jamás de extirpar a terroristas y acabar con el terrorismo. A la hora de la verdad, produjo un aumento de atentados y de las muertes causadas por ellos. Independientemente de lo que haya conseguido desde 2003, la guerra contra el terror no logró reducir la violencia, sino todo lo contrario. La persistencia del terrorismo es inmune a su historial de fracaso, de no haber alcanzado sus objetivos. No se pueden ofrecer muchos argumentos racionales en contra cuando, para los terroristas, los medios son por lo menos tan importantes como los fines. Para muchos de ellos, el terrorismo es un fin en sí mismo.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia









