The Imitation Game es un film vibrante y bien pulido con errores históricos que harían revolverse al matemático británico en su tumba.
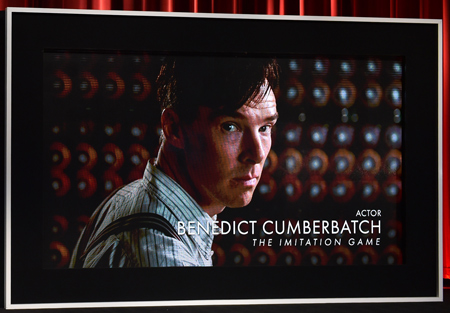
Nadie que vea esta película sin leer los libros en los que supuestamente se basa podrá conocer, realmente, la personalidad y los logros de su protagonista cuando se levante de la butaca del cine. Eso, por supuesto, no quiere decir que no vaya a disfrutar de casi dos horas de emociones, excelentes interpretaciones, un buen argumento y héroes solitarios. Pasará una buena tarde de cine con el primo lejano de Alan Turing.
Hay un aspecto muy interesante en la polémica que se ha desatado y sólo se ha sugerido de pasada: es posible que los guionistas, los productores y el director fueran conscientes de sus lagunas y patinazos y que hundieran de todos modos los pies en los charcos de barro con la misma intención y disfrute que cualquier niño en estas fechas. Dicho de otra forma, tal vez no sean fallos sino la pura y simple necesidad de justificar sus propias ideas sobre la vida haciendo, eso sí, que las defienda por ellos una cuidada selección de mentes brillantes. Así es cómo la verdad del asombroso matemático y su biografía se habrían puesto al servicio de prejuicios sobre la autoridad y la disciplina, los genios, la forma en la que progresa la ciencia, la homosexualidad en los años del plomo (cuando estaba penada por la ley y denostada socialmente) y el papel de la mujer antes de la revolución sexual.
La autoridad siempre es estúpida
Alastair Denniston, el comandante y director del programa en el que se inscribe el grupo al que pertenecía Alan Turing en Bletchley Park, encarna una de esas ideas con su autoridad arbitraria, su falta de preparación para entender lo que le ofrece el genio que ha contratado y su obsesión con el orden y la cadena de mando frente a la originalidad desordenada del brillante matemático. El mensaje es sencillo: la disciplina es la enemiga de la innovación, la jerarquía no tiene sentido para los creadores y los que limitan o discrepan de los genios y se encuentran en posiciones de poder lo hacen desde la más obstinada de las ignorancias.
Por desgracia, había que deformar primero al Denniston real para que se ajustase al molde como un cupcake de mantequilla. La realidad es que este militar no sólo era un experto analista de criptogramas, con bastantes más horas de vuelo que el propio Turing en este campo, sino que además fue el fundador y primer director del máximo organismo de codificación y cifrado de datos de Reino Unido desde 1919 hasta 1942. Fue él quien consiguió la información de los codificadores polacos que serviría de base para la máquina de Turing y, cuando se retiró en 1945, su ignorancia no le impidió dedicarse a enseñar francés y latín. En la cinta se ve cómo Turing se presenta como candidato a trabajar con Denniston, pero lo cierto es que fue este último el que entendió que necesitaba contar con él y otros como él y fue a buscarlo a la Universidad de Cambridge. Conocía sus limitaciones.
También contrariamente a lo que aparece en la película, la razón por la que lo apartaron de la gestión de Bletchley Park no fue la queja de Turing por su continuo obstruccionismo. Lo obligaron a dimitir porque se quejó el equipo entero de Turing por falta de suficientes medios y porque Winston Churchill creía que era incapaz de gestionar una institución que había crecido desaforadamente. Alguien tendrá que explicar cómo esa tosca encarnación del soldado simplón fracasó en lo mismo que tantos emprendedores de Silicon Valley cuando inventan algo genial, sus accionistas y directivos creen que no pueden gestionarlo y terminan siendo despedidos de su propio negocio. Ése fue el caso de Steve Jobs, otro autoritario que muchos consideraron un buen vendedor frente al gran cerebro de su socio Steve Wozniak.
El desprecio de los genios y la soledad del científico
El siguiente prejuicio está relacionado precisamente con el tipo de “genialidad” al que nos tienen muchas veces acostumbrados en la gran pantalla. Si Alan Turing era un genio de la computación, tenía que ser por fuerza robótico, arrogante, carente de habilidades sociales o empatía, pésimo jugador de equipo y un científico que, como todos los grandes, exclamaba sus orgásmicos eurekas en solitario.
Nuevamente, director y guionistas no iban a dejar que la realidad les estropease una excelente película. Turing, según dicen los que lo conocían bien, era un excéntrico con problemas de higiene (le gustaba ducharse tan poco como a Steve Jobs), pero no era insufriblemente arrogante, tenía su pequeño círculo de amigos y poseía habilidades sociales suficientes no sólo para entender un chiste a la primera, sino también para contarlo. Era especialmente cariñoso y empático con los niños y a pesar de las tensiones que se dan en todos los equipos de alto rendimiento, sus colegas de proyecto trabajaron codo con codo con él sin vivir el infierno que se dibuja en la gran pantalla. La máquina que ayudó a diseñar, y que se infiltró en los mensajes cifrados de los nazis, fue el resultado de un esfuerzo colectivo que había comenzado con los criptógrafos polacos con los que se reunió Denniston y que él y sus colegas (Turing, por supuesto destacaba sobre el resto) transformaron con ingenio en uno de los mayores puntos de inflexión de la II Guerra Mundial. No hubo manzana de Newton y tampoco un eureka solitario de Turing después de mostrar su incapacidad a la hora de entender los rudimentos del ligoteo en un bar.
Los homosexuales como poetas románticos
La tercera idea preconcebida incide directamente en la homosexualidad del gran matemático, una homosexualidad que, según la imagen que tenemos de una época en la que estaba castigada por la ley, el protagonista debía vivir en estricto anonimato y como una simple víctima de un sistema atroz que lo llevaría directamente al suicidio después de tantos sacrificios realizados por un país que lo trataba ahora de esta manera. La depresión de verse condenado públicamente por indecencia y las hormonas femeninas que le obligaron a tomar destruirían finalmente al genio. Enamorado de su máquina hasta el punto de llamarla como el primer hombre al que quiso, Christopher, le habían amenazado con arrebatársela si no ingería religiosamente las píldoras.
El verdadero Alan Turing nunca llamó “Christopher” a las dos máquinas que aparecen en la película (la primera en Bletchley y la segunda en su casa), ni tampoco las creó para homenajear o recordar a su antiguo amor. Según su entorno íntimo, es falso que acabase deprimido sus días aunque sí se sintiera profundamente molesto por los efectos de las hormonas en su cuerpo. No se sabe con certeza si se suicidó, si lo asesinaron o si su muerte fue un simple accidente de laboratorio, que parece la hipótesis más probable. Vivió con discreción la homosexualidad pero no lo hizo en el anonimato que sugiere The Imitation Game y por eso ni se privó de disfrutar de sus amantes en las islas griegas, ni evitó hacer una y otra vez estragos en los bares de ambiente de Nueva York, ni dejó de denunciar el robo que una de sus aventuras perpetró en su casa y que acabó poniendo a la policía sobre la pista de sus inclinaciones sexuales.
Todas las mujeres eran secretarias o amas de casa
El último prejuicio que director y guionistas proyectan sobre esta fascinante y entretenida película es la del papel de la mujer en los años treinta y cuarenta, encarnada sobre todo por Joan Clarke, miembro del equipo de Turing en Bletchley Park. The Imitation Game muestra que no la dejan entrar en las pruebas de admisión por ser mujer y que le dicen, básicamente, que no es lugar para una secretaria. El protagonista tiene que intervenir una primera vez para que pueda examinarse y una segunda cuando sus padres se niegan a que trabaje en una institución donde la mayoría son hombres. Clarke termina siendo admitida, porque resuelve a diferencia de muchos de sus compañeros, todos ellos varones, un difícil crucigrama.
En realidad, Clarke trabajaba en el proyecto antes de que llegara Turing y después de coronarse como la primera de su promoción en ciencias exactas en la Universidad de Cambridge. De las casi 10.000 personas que trabajaban en Bletchley Park, el 75% eran féminas y algunas de ellas –Mavis Lever, Margaret Rock, Ruth Briggs y la propia Joan Clarke– llegaron a ocupar lugares absolutamente claves en la organización. Eso no quiere decir que la mayoría de las mujeres no fuesen reclutadas para tareas monótonas o administrativas y que las valientes que rompían el techo de cristal tuvieran las mismas oportunidades y reconocimiento que los hombres.









