¿Qué pasaría si los países pobres
llegaran a alcanzar a los ricos?
Permítanse por un momento imaginar un escenario de ensueño:
supongan que, de repente, mañana, al despertar, todos los países
del mundo, milagrosamente, tuvieran la misma renta per cápita que EE
UU, unos 40.000 dólares al año. La renta global anual se dispararía
hasta los 300 billones, lo que supone unas 10 veces la actual. Y, ya que estamos,
imaginen también que los parámetros educativos internacionales,
la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida se igualaran también
a los niveles de los países ricos. En resumen, ¿qué pasaría
si la ayuda exterior funcionara y el desarrollo económico tuviera lugar
de la noche a la mañana, en lugar de a lo largo de siglos?
Quizá se trate de una herejía. Pero a veces me pregunto en qué
piensan los votantes de los países ricos que recompensan a sus gobernantes
por recortar los ya patéticos presupuestos de la ayuda exterior. ¿Será
posible que, en el fondo, los ricos del mundo tengan miedo de lo que pueda ocurrir
si los países en vías de desarrollo realmente se pusieran a su
misma altura? ¿Se convertiría el sueño en una pesadilla?
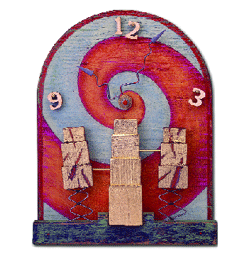 |
Pregúntense si los ricos de hoy sufrirían materialmente en un
escenario semejante. Tal como están ahora las cosas, 290 millones de
ciudadanos estadounidenses producen ya casi un cuarto de las emisiones totales
de dióxido de carbono. ¿Qué pasaría si los 1.300
millones de chinos y los 1.100 millones de indios tuvieran todos coche de repente
y se dedicaran a echar humo por sus tubos de escape al mismo ritmo prodigioso
al que lo hace EE UU? Aunque el Sol no se oscureciera de un día para
otro ni se esfumara la capa de ozono, las consecuencias medioambientales dan
miedo. ¿Y qué hay del petróleo, que, como se sabe, es ya
muy sensible al menor desequilibrio entre la oferta y la demanda? El petróleo
podría llegar fácilmente a los 200 dólares por barril,
a medida que se acelerase el consumo y, por tanto, se fuesen liquidando las
existencias. El poderoso dólar estadounidense se convertiría en
una moneda que sólo serviría para ir a la compra, y el euro pasaría
a un segundo plano. Los inversores exigirían yuanes chinos y rupias indias.
Y un país como Canadá tendría de pronto el poderío
económico de Luxemburgo, con gran parte de su población al servicio
de turistas internacionales antes pobres y ahora ricos. Afrontémoslo:
los países ricos ya no se sentirían ricos. Los seres humanos son
criaturas sociales; una vez superada la barrera de la supervivencia básica,
la riqueza se convierte en un valor relativo. Incluso un optimista como yo debe
admitir que un mundo con igualdad entre los países pobres y los ricos
sería escandalosamente diferente. Así todo, un crecimiento económico
rápido de este tipo ofrece a los países ricos de hoy una serie
de aspectos positivos claros. Una mayor diversidad y una expansión de
los conocimientos puede dar lugar a un crecimiento mucho más rápido
de la productividad, que es, a fin de cuentas, la fuente de la riqueza de todos.
Una vez educados, alimentados e interconectados, los inventores geniales del
sur de Asia y de África podrían en dos generaciones acelerar el
desarrollo de la energía basada en el hidrógeno. Y mientras los
investigadores sanitarios comerciales podrían comenzar a emplear más
energías en combatir las enfermedades tropicales, los ciudadanos privilegiados
de los climas templados seguirían disfrutando de los beneficios tecnológicos
derivados de esa investigación. Ciertamente, los beneficios del desarrollo
económico rápido podrían compensar totalmente las pérdidas
de los ricos.
Al subrayar las inseguridades latentes en los países ricos, no pretendo
defenderlas o alimentarlas. Pero estos temores políticos subyacentes
deben ser atendidos. Si la globalización realmente funciona, ¿cuál
será entonces el resultado final de este juego? ¿Qué clase
de instituciones políticas son necesarias para prepararnos –tanto
social como psicológicamente– para el éxito? A todo el mundo
le resulta fácil apoyar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas, que se proponen satisfacer las necesidades humanas básicas para
2015. Pero ¿a qué nivel están dispuestos los países
ricos a llevar el desarrollo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar?
Nadie ha desarrollado una fórmula mágica para hacer crecer a los
países, aunque los investigadores económicos han identificado
una serie de venenos. La corrupción, la intervención gubernamental
desmesurada y las deudas externas monumentales están contraindicadas
en los países que intentan desarrollarse. Aunque los críticos
tienen razón cuando plantean que la ayuda exterior atrofia el crecimiento
porque alimenta la corrupción y ahoga la iniciativa privada, las pruebas
empíricas sugieren que la ayuda puede resultar productiva cuando apoya
buenas políticas.
¿Contribuye el comercio al crecimiento de los países? De nuevo,
mi lectura de los datos lleva a afirmarlo: si Europa y Japón renunciaran
a su escandaloso proteccionismo agrícola y EE UU dejara de competir con
India por el título de campeón mundial de dumping (abaratamiento
anormal), los países pobres ganarían mucho más que si sus
ingresos por ayudas se doblaran de repente. Y, por cierto, si los países
pobres renunciaran a su propio proteccionismo comercial, sus ciudadanos se beneficiarían
todavía más.
Con todo, los países ricos podrían permitirse fácilmente
triplicar sus presupuestos de ayuda sin correr el más mínimo riesgo
de que el escenario “de pesadilla” se hiciera realidad. Podrían
canalizar dinero hacia África, hacia la educación, las infraestructuras
y otras necesidades con muy poco peligro de verse alcanzados a corto plazo.
A las regiones pobres les cuesta mucho vencer la distancia que separa sus ingresos
de los de las regiones ricas a un ritmo de más del 2% anual, incluso
en las mejores condiciones.
Los países ricos no deberían ser ambivalentes ni roñosos.
Está claro que si el desarrollo económico rápido y repentino
fuera posible y se materializara, muchos ciudadanos de países ricos se
sentirían crispados, amenazados incluso. Algún día, la
distribución de los ingresos será radicalmente diferente de lo
que es hoy día, pero no sucederá pronto. Los escenarios de pesadilla
y el miedo al éxito no deberían nunca impedir las políticas
de desarrollo sensatas y generosas.
¿Qué pasaría si los países pobres
llegaran a alcanzar a los ricos?. Kenneth
Rogoff
Permítanse por un momento imaginar un escenario de ensueño:
supongan que, de repente, mañana, al despertar, todos los países
del mundo, milagrosamente, tuvieran la misma renta per cápita que EE
UU, unos 40.000 dólares al año. La renta global anual se dispararía
hasta los 300 billones, lo que supone unas 10 veces la actual. Y, ya que estamos,
imaginen también que los parámetros educativos internacionales,
la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida se igualaran también
a los niveles de los países ricos. En resumen, ¿qué pasaría
si la ayuda exterior funcionara y el desarrollo económico tuviera lugar
de la noche a la mañana, en lugar de a lo largo de siglos?
Quizá se trate de una herejía. Pero a veces me pregunto en qué
piensan los votantes de los países ricos que recompensan a sus gobernantes
por recortar los ya patéticos presupuestos de la ayuda exterior. ¿Será
posible que, en el fondo, los ricos del mundo tengan miedo de lo que pueda ocurrir
si los países en vías de desarrollo realmente se pusieran a su
misma altura? ¿Se convertiría el sueño en una pesadilla?
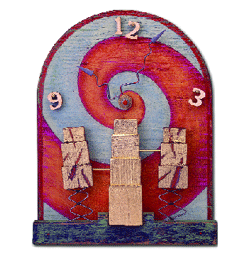 |
Pregúntense si los ricos de hoy sufrirían materialmente en un
escenario semejante. Tal como están ahora las cosas, 290 millones de
ciudadanos estadounidenses producen ya casi un cuarto de las emisiones totales
de dióxido de carbono. ¿Qué pasaría si los 1.300
millones de chinos y los 1.100 millones de indios tuvieran todos coche de repente
y se dedicaran a echar humo por sus tubos de escape al mismo ritmo prodigioso
al que lo hace EE UU? Aunque el Sol no se oscureciera de un día para
otro ni se esfumara la capa de ozono, las consecuencias medioambientales dan
miedo. ¿Y qué hay del petróleo, que, como se sabe, es ya
muy sensible al menor desequilibrio entre la oferta y la demanda? El petróleo
podría llegar fácilmente a los 200 dólares por barril,
a medida que se acelerase el consumo y, por tanto, se fuesen liquidando las
existencias. El poderoso dólar estadounidense se convertiría en
una moneda que sólo serviría para ir a la compra, y el euro pasaría
a un segundo plano. Los inversores exigirían yuanes chinos y rupias indias.
Y un país como Canadá tendría de pronto el poderío
económico de Luxemburgo, con gran parte de su población al servicio
de turistas internacionales antes pobres y ahora ricos. Afrontémoslo:
los países ricos ya no se sentirían ricos. Los seres humanos son
criaturas sociales; una vez superada la barrera de la supervivencia básica,
la riqueza se convierte en un valor relativo. Incluso un optimista como yo debe
admitir que un mundo con igualdad entre los países pobres y los ricos
sería escandalosamente diferente. Así todo, un crecimiento económico
rápido de este tipo ofrece a los países ricos de hoy una serie
de aspectos positivos claros. Una mayor diversidad y una expansión de
los conocimientos puede dar lugar a un crecimiento mucho más rápido
de la productividad, que es, a fin de cuentas, la fuente de la riqueza de todos.
Una vez educados, alimentados e interconectados, los inventores geniales del
sur de Asia y de África podrían en dos generaciones acelerar el
desarrollo de la energía basada en el hidrógeno. Y mientras los
investigadores sanitarios comerciales podrían comenzar a emplear más
energías en combatir las enfermedades tropicales, los ciudadanos privilegiados
de los climas templados seguirían disfrutando de los beneficios tecnológicos
derivados de esa investigación. Ciertamente, los beneficios del desarrollo
económico rápido podrían compensar totalmente las pérdidas
de los ricos.
Al subrayar las inseguridades latentes en los países ricos, no pretendo
defenderlas o alimentarlas. Pero estos temores políticos subyacentes
deben ser atendidos. Si la globalización realmente funciona, ¿cuál
será entonces el resultado final de este juego? ¿Qué clase
de instituciones políticas son necesarias para prepararnos –tanto
social como psicológicamente– para el éxito? A todo el mundo
le resulta fácil apoyar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas, que se proponen satisfacer las necesidades humanas básicas para
2015. Pero ¿a qué nivel están dispuestos los países
ricos a llevar el desarrollo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar?
Nadie ha desarrollado una fórmula mágica para hacer crecer a los
países, aunque los investigadores económicos han identificado
una serie de venenos. La corrupción, la intervención gubernamental
desmesurada y las deudas externas monumentales están contraindicadas
en los países que intentan desarrollarse. Aunque los críticos
tienen razón cuando plantean que la ayuda exterior atrofia el crecimiento
porque alimenta la corrupción y ahoga la iniciativa privada, las pruebas
empíricas sugieren que la ayuda puede resultar productiva cuando apoya
buenas políticas.
¿Contribuye el comercio al crecimiento de los países? De nuevo,
mi lectura de los datos lleva a afirmarlo: si Europa y Japón renunciaran
a su escandaloso proteccionismo agrícola y EE UU dejara de competir con
India por el título de campeón mundial de dumping (abaratamiento
anormal), los países pobres ganarían mucho más que si sus
ingresos por ayudas se doblaran de repente. Y, por cierto, si los países
pobres renunciaran a su propio proteccionismo comercial, sus ciudadanos se beneficiarían
todavía más.
Con todo, los países ricos podrían permitirse fácilmente
triplicar sus presupuestos de ayuda sin correr el más mínimo riesgo
de que el escenario “de pesadilla” se hiciera realidad. Podrían
canalizar dinero hacia África, hacia la educación, las infraestructuras
y otras necesidades con muy poco peligro de verse alcanzados a corto plazo.
A las regiones pobres les cuesta mucho vencer la distancia que separa sus ingresos
de los de las regiones ricas a un ritmo de más del 2% anual, incluso
en las mejores condiciones.
Los países ricos no deberían ser ambivalentes ni roñosos.
Está claro que si el desarrollo económico rápido y repentino
fuera posible y se materializara, muchos ciudadanos de países ricos se
sentirían crispados, amenazados incluso. Algún día, la
distribución de los ingresos será radicalmente diferente de lo
que es hoy día, pero no sucederá pronto. Los escenarios de pesadilla
y el miedo al éxito no deberían nunca impedir las políticas
de desarrollo sensatas y generosas.
Kenneth Rogoff es profesor de Economía
y director del Centro para el Desarrollo Internacional en la Univer-sidad de
Harvard. De 2001 a 2003 fue economista jefe y director de Investigación
en el Fondo Monetario Inter-nacional (FMI).









