La globalización está reforzando, por paradójico que parezca, la importancia de las fronteras. Pero no las políticas, concebidas sobre un papel, sino las naturales. Para identificar las próximas zonas de conflicto, conviene remitirse a los pensadores victorianos, los mejores conocedores del mundo físico. Porque ahora, más que nunca, el determinismo geográfico impone su ley.

La caída del Muro de Berlín, hace 20 años, marcó el comienzo de un ciclo intelectual que consideraba que toda división geográfica era superable; que se refería al “realismo” y al “pragmatismo” sólo de forma peyorativa, y que invocaba el humanismo de Isaiah Berlin para lanzar una intervención internacional tras otra. Pero, ¿qué ocurre cuando esta visión se extralimita? El resultado es la guerra de Irak.
Nos encontramos ahora en una nueva etapa en la que el realismo ha sido rehabilitado. Thomas Hobbes, que ensalzó los beneficios morales del miedo y consideró la anarquía como la mayor amenaza para la sociedad, ha desplazado a empujones a Isaiah Berlin y se ha convertido en el filósofo del momento. Los ideales universales han quedado de lado: lo importante ahora son las particularidades que marcan la diferencia, ya sean la etnia, la cultura o la religión. Hoy sabemos que en el mundo existen cosas peores que la tiranía extrema; en Irak, nosotros mismos hemos sido responsables de varias atrocidades. Digo esto habiendo apoyado la guerra.
Así que ahora, escarmentados, nos hemos vuelto todos realistas. Pero el realismo es algo más que oponerse a la guerra de Irak, ahora que ya sabemos que ha salido mal. Realismo significa reconocer que las relaciones internacionales se rigen por unas reglas más lamentables, más limitadas que las que gobiernan la política nacional. Implica primar el orden por encima de la libertad y centrarse en lo que divide a la humanidad más que en lo que la une. Para los realistas, el eje de la política exterior es: ¿quién puede hacer qué a quién? Y de todas las verdades desagradables en las que el realismo hunde sus raíces, la más cruda, la más incómoda y la más determinista de todas es la geografía.
Lo cierto es que la globalización está reforzando la importancia de la geografía. La integración económica está debilitando a muchos Estados y dejando al descubierto un mundo hobbesiano de regiones pequeñas y fraccionadas. Dentro de ellas, se están reafirmando las fuentes de identidad locales, étnicas y religiosas, referenciadas a zonas geográficas específicas. La crisis económica actual está aumentando la relevancia de la geografía aún más, debilitando los órdenes sociales y convirtiendo las barreras naturales del planeta en la única frontera.
Si se quiere entender hasta qué punto la geografía es concluyente, es necesario remitirse a aquellos autores que creían que el mapa determina casi todo, y que el margen de maniobra para la acción humana es escaso. Una de esas personas es el historiador francés Fernand Braudel, que en 1949 publicó El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Según esta obra, los acontecimientos políticos y las guerras nacionales están condicionados por fuerzas medioambientales. Para Braudel, por ejemplo, lo que espoleó las antiguas conquistas griegas y romanas fueron las sequías y el clima incierto de las tierras pobres situadas a lo largo del Mediterráneo. En otras palabras, nos engañamos al pensar que controlamos nuestros destinos. Para entender los desafíos que plantean el cambio climático, el calentamiento de las aguas del Ártico y la escasez de recursos como el petróleo y el agua, debemos recuperar la interpretación medioambiental de Braudel.
Otro influyente pensador es Alfred Thayer Mahan, capitán naval estadounidense y autor de La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783. Mahan afirmaba que la fuerza naval había sido siempre el factor decisivo en las batallas globales. Fue él quien, en 1902, acuñó el término “Oriente Medio” para designar el área entre la Península Arábiga e India que revestía una particular importancia para la estrategia naval. De hecho, Mahan consideraba los océanos Índico y Pacífico como los ejes del destino político, dado que permitirían a una nación marítima proyectar su poder por la cuenca de Eurasia e influir en los acontecimientos de Asia Central. La teoría de Mahan ayuda a explicar por qué el océano Índico será el corazón de las pugnas geopolíticas en el siglo XXI, y por qué sus libros causan hoy furor entre los estrategas chinos e indios.
También el pensador estadounidense de origen holandés Nicholas Spykman consideró el litoral de los océanos Índico y Pacífico como la clave para la dominación de Eurasia y el medio natural para controlar Rusia. Antes de morir, en 1943, cuando Estados Unidos estaba en guerra contra Japón, Spykman predijo la ascensión de China y la consiguiente necesidad de que Washington defendiera Japón. Y pese a que Estados Unidos estaba luchando para liberar a Europa, Spykman advirtió de que el resurgir de una potencia europea podría, tras la posguerra, resultar inconveniente para Estados Unidos.
Pero tal vez el guía más significativo sea el mismísimo padre de la geopolítica moderna, sir Halford J. Mackinder, famoso no por un libro, sino por un solo artículo: ‘El pivote geográfico de la historia’. Su tesis es que Rusia, Europa del Este y Asia Central son el núcleo en torno al cual gira el destino del mundo. A su alrededor se extienden cuatro regiones marginales, que corresponden a las cuatro grandes religiones. Hay dos tierras del monzón: una situada al Este, frente al océano Pacífico, cuna del budismo; la otra al Sur, frente al océano Índico, dominada por el hinduismo. La tercera región marginal es Europa, donde prevalece el cristianismo. Pero la más frágil de las cuatro regiones es Oriente Medio, tierra del islam y “escasamente poblada” (en 1904, claro está).
Este mapa físico de Eurasia y lo que ocurría en los albores del siglo XX configuran la tesis principal de Mackinder. La primera frase de su artículo presagia su gran aportación:
Cuando en el futuro los historiadores vuelvan su mirada hacia los siglos que estamos ahora atravesando, y los contemplen en perspectiva, como nosotros vemos ahora las dinastías egipcias, es muy posible que se refieran a los últimos 400 años como a la época colombina, y que afirmen que ésta terminó poco después de 1900.
Mackinder explica que, mientras que la cristiandad medieval “se circunscribía a una estrecha región y estaba amenazada por los bárbaros del exterior”, en la era colombina –la edad de los descubrimientos– Europa se expandió a través de los océanos hacia nuevas tierras. Pero, advirtió, al final del siglo xx los imperios europeos no tendrían más espacio para propagarse, por lo que sus conflictos se volverían globales. De esta forma, Mackinder previó, aunque vagamente, el alcance de ambas guerras mundiales.
EUROPA Y ASIA, SIEMPRE FRENTE A FRENTE
Para Mackinder, la historia europea estaba subordinada a la de Asia, dado que la civilización europea era el resultado de la lucha contra la invasión asiática. Europa, escribe este autor, se convirtió en el fenómeno cultural que es sólo por su geografía: una intrincada sucesión de montañas, valles y penínsulas; limitada por el hielo del norte y el océano al Oeste; bloqueada por los mares y el Sáhara al Sur, y opuesta a la inmensa y amenazante llanura de Rusia al Este. En este paisaje penetraron desde la desnuda estepa una sucesión de invasores nómadas y asiáticos. La unión de francos, godos y romanos contra estos ejércitos sentó las bases de la moderna Francia. Del mismo modo, las confrontaciones con los nómadas asiáticos dieron origen a otras potencias europeas.
Rusia, entre tanto, cayó presa de la horda dorada de los mongoles en el siglo XIII. Estos invasores diezmaron y cambiaron Rusia. Europa fue capaz de emerger como líder político porque no conoció ese grado de destrucción; a Rusia, mientras tanto, se le negó el acceso al Renacimiento europeo. Rusia sabría para siempre jamás lo que significa ser conquistado de forma brutal; desde entonces, escribe Mackinder, expandirse y mantener su territorio sería siempre su obsesión.
En el siglo XIX, Mackinder observó que el advenimiento de la máquina de vapor y la creación del Canal de Suez aumentaron la movilidad de la potencia marítima europea en torno a la cuenca sur de Eurasia. Así que la lucha por el dominio de esta región estaba servida. Tal como escribe:
A medida que realizamos esta rápida revisión de la historia, ¿no se hace evidente la relación geográfica? ¿No ejerce de pivote de la política mundial esa vasta área de Euro-Asia, que es inaccesible a los barcos, pero que en la antigüedad permaneció abierta a los jinetes nómadas, y que está hoy en día a punto de quedar conectada por una red de ferrocarriles?
Rusia desempeñaría ahora un papel conquistador. Olvidémonos de los zares; no son más que personajes triviales en comparación con las fuerzas tectónicas más profundas de la geografía.
El determinismo de Mackinder dejaba expedito el camino para las dos guerras mundiales y la posterior ascensión de la Unión Soviética y su vasta zona de influencia en la segunda mitad del siglo XX. Después de todo, como observa el historiador Paul Kennedy, estos conflictos no eran sino luchas por las regiones marginales, desde Europa del Este hasta el Himalaya. La estrategia de contención de la guerra fría, además, dependía en gran medida de las bases establecidas en Oriente Medio y en el océano Índico. De hecho, la actual política estadounidense hacia Afganistán e Irán, y las tensiones con Rusia por el destino de Asia Central y el Cáucaso, no hacen más que reforzar la tesis de Mackinder. En el último párrafo de su artículo, este autor incluso plantea la posible pugna de China por conquistar zonas del área pivote, lo que la convertiría en potencia geopolítica dominante. Sólo hay que fijarse en cómo los inmigrantes chinos están ahora reclamando partes de Siberia, a medida que se reduce el control de Rusia sobre sus territorios orientales. Mackinder vuelve, de nuevo, a acertar.
La teoría sobre el determinismo geográfico perdura durante un siglo, porque reconoce que las luchas más profundas de la humanidad no se producen por ideas, sino por el control del territorio, en concreto del centro y de las cuencas de Eurasia. Por supuesto, las ideas importan. Pero en muchos casos, estas ideas muestran una lógica geográfica. La Europa del Este comunista, Mongolia, China y Corea del Norte eran todas zonas contiguas a la Unión Soviética, gran potencia territorial. El fascismo clásico fue una cuestión predominantemente europea. Y el liberalismo cultivó sus más profundas raíces en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en ambos casos naciones de carácter insular y potencias marítimas en lo esencial. Un determinismo así es fácil de odiar pero difícil de rechazar.
Para discernir hacia dónde conducirá la batalla de las ideas, debemos revisar las tesis de Mackinder. Después de todo, no podía prever cómo un siglo caracterizado por el cambio redefiniría –y reforzaría– la importancia de la geografía. Un autor que sí lo hizo fue el profesor de la Universidad de Yale Paul Bracken, que en 1999 publicó Fuego en el Este. Bracken traza un mapa conceptual de Eurasia en el que el tiempo y la distancia han desaparecido, y se ha producido una “crisis de espacio”. Sostiene Bracken que, en el pasado, un territorio escasamente poblado actuaba como mecanismo de seguridad. Sin embargo, ahora, a medida que va desapareciendo el espacio vacío, el propio “tamaño finito de la tierra” se convierte en una fuerza de inestabilidad.
EL PODER DE LA TECNOLOGÍA MILITAR
Una fuerza que está contrayendo el mapa de Eurasia es la tecnología, en particular sus aplicaciones militares y el creciente poder que da a los Estados. Al inicio de la guerra fría, los ejércitos asiáticos eran en su mayor parte fuerzas torpes y pesadas cuyo propósito fundamental era la consolidación nacional. Pero, a medida que fueron acumulando riqueza y se fue implantando la revolución informática, estos ejércitos, desde los del Oriente Medio rico en petróleo hasta los de las pujantes economías del Pacífico, desarrollaron misiles, fibra óptica y teléfonos vía satélite. Estos Estados también adquirieron mayor cohesión desde el punto de vista burocrático, lo que permitió a sus ejércitos marcarse objetivos externos. La geografía en Eurasia, en lugar de en un colchón, se estaba convirtiendo en una prisión de la que no había escapatoria.
Ahora existe un “cinturón intacto de países”, en palabras de Bracken –desde Israel hasta Corea del Norte–, que están desarrollando misiles balísticos y destructivos arsenales. Un mapa del alcance de los misiles de estos países muestra una serie de círculos que se solapan: no es sólo que nadie esté a salvo, sino que es fácilmente concebible una reacción en cadena como la que se produjo en 1914 y que condujo a la Primera Guerra Mundial. “La proliferación de misiles y armas de destrucción masiva en Asia es como la popularización de los revólveres de seis tiros en el Viejo Oeste americano”, escribe Bracken: un factor de igualación de los Estados barato y mortífero.
La otra fuerza que impulsa la preponderancia de la geografía es el crecimiento de la población, que hace que el mapa de Eurasia sea todavía más claustrofóbico. En la década de 1990, muchos intelectuales consideraron al filósofo inglés del siglo XVIII Thomas Malthus como un pensador demasiado determinista, porque concebía a la humanidad como a una especie que reacciona a su entorno físico. Pero según pasan los años, y los precios de los alimentos mundiales y de la energía fluctúan, Malthus se está convirtiendo en una figura más respetada. Si uno deambula por los barrios pobres de Karachi o Gaza, en los que se hacina marginada una muchedumbre de individuos furibundos, es fácil hacerse una idea de los conflictos por los recursos escasos que Malthus pronosticó. En tres décadas cubriendo Oriente Medio, he sido testigo de su evolución desde una sociedad eminentemente rural a un reino de prolíficas megaciudades. En los próximos 20 años, la población árabe mundial casi se duplicará, mientras que las reservas de agua subterránea disminuirán.
En una Eurasia de vastas áreas urbanas, con misiles cuyos alcances se solapan y medios de comunicación sensacionalistas, las multitudes estarán constantemente soliviantadas por rumores que circulan a la velocidad de la luz desde una megalópolis del Tercer Mundo a otra. Oiremos hablar mucho de Elias Canetti, el filósofo de la psicología de las masas, que hace referencia al proceso por el que un grupo de personas abandonan su individualidad por un símbolo colectivo embriagador. Es en las ciudades de Eurasia donde esta teoría tendrá su mayor impacto. Por desgracia, las ideas sí importan. Y el caldo de cultivo para las ideologías peligrosas y su propagación está servido.
UN MAPA CON LÍMITES DESDIBUJADOS
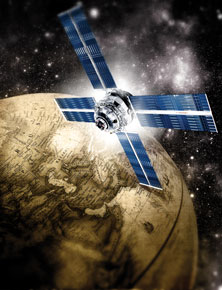
Todo esto exige importantes revisiones a las teorías geopolíticas de Mackinder, dado que, a medida que el mapa de Eurasia se reduce y se llena de gente, se borra la división entre el pivote y las zonas marginales. La ayuda militar de China y Corea del Norte a Irán podría impulsar a Israel a emprender acciones militares. La Fuerza Aérea estadounidense tiene capacidad para atacar a Afganistán, país sin salida al mar, desde Diego García, una isla en mitad del océano Índico. Las Armadas china e india pueden proyectar su poder desde el Golfo de Adén al sur del Mar de China, fuera de sus propias regiones y a lo largo de toda la cuenca. En definitiva, en contra de lo sostenido por Mackinder, Eurasia se ha reconfigurado.
El puesto de avanzada paquistaní de Gwadar es un buen ejemplo de ello. Allí, en el océano Índico, cerca de la frontera iraní, los chinos han construido un nuevo y enorme puerto. Los precios del terreno se están disparando, y la gente cree que este somnoliento pueblo de pescadores podría, algún día, conectar las ciudades de Asia Central con los florecientes núcleos urbanos de India y China a través del estrecho de Malaca. Pekín también planea desarrollar otros puertos en el océano Índico para transportar petróleo a través de oleoductos directamente al oeste y al centro de China, aunque tal vez se construya un canal y un puente terrestre en el istmo de Kra en Tailandia. Temerosa de quedar flanqueada por los chinos, India está ampliando sus puertos navales y reforzando sus lazos tanto con Irán como con Myanmar (antigua Birmania), donde la rivalidad entre Pekín y Nueva Delhi será cada vez mayor.
Estas conexiones están transformando Oriente Medio, Asia Central y los océanos Índico y Pacífico en un vasto continuum, en el que el vulnerable estrecho de Malaca será la brecha de Fulda del siglo XXI.
Este nuevo mapa de Eurasia –más limitado, más integrado y más poblado– será incluso menos estable de lo que Mackinder pensaba. En lugar de zonas centrales y marginales que implican división tendremos una serie de núcleos internos y externos que se fusionan a través de la política de masas y la paranoia colectiva. De hecho, buena parte de Eurasia llegará a ser tan claustrofóbica como Israel y los territorios palestinos, con la geografía condicionándolo todo y sin espacio para maniobrar.
La capacidad de los Estados para controlar los acontecimientos quedará diluida, y en algunos casos destruida. Las fronteras artificiales se desmoronarán y se harán más inestables, quedando sólo los ríos, los desiertos, las montañas y otros accidentes de la geografía. De hecho, las características físicas del paisaje podrían ser las únicas guías fiables para entender la forma de las futuras guerras. Existen áreas de Eurasia que son más proclives que otras al conflicto. Estas zonas de fragmentación amenazan con implosionar, explotar o mantener un frágil equilibrio. Y no resulta sorprendente que se encuentren dentro del núcleo interno inestable de Eurasia: el nuevo Oriente Medio, el vasto lugar de paso entre el mundo mediterráneo y el subcontinente indio que registra todos los cambios fundamentales de la política del poder global.
Para Mackinder, esta zona era otra región inestable. Aunque en su época no había oleoductos ni misiles balísticos, supo ver que esta área era intrínsecamente volátil. Un siglo caracterizado por el avance tecnológico y por la explosión demográfica ha dado lugar a un amplio Oriente Medio dramáticamente más relevante: su fragmentación puede provocar que Eurasia se venga abajo.
El subcontinente indio es una de esas zonas conflictivas. Sus flancos están definidos por las rotundas fronteras geográficas de la cordillera del Himalaya al Norte, la jungla de Myanmar al Este y una frontera algo más ligera formada por el río Indo al Oeste. Dado que estos obstáculos geográficos no son contiguos a las fronteras legales, y puesto que casi ningún vecino de India es un Estado funcional, no debería darse por sentada la actual organización política del subcontinente. Uno se da perfecta cuenta de ello cuando se acerca a cualquiera de estas fronteras terrestres, de las que las más débiles son, según mi experiencia, las oficiales, constituidas por una sucesión de mesas donde irritados burócratas inspeccionan tu equipaje. Al Oeste, la única frontera que merece ser llamada así es el Hindu Kush, lo que me lleva a pensar que a medio plazo la total apariencia de orden en Pakistán y en el sureste de Afganistán podría esfumarse, y pasar a integrar una India ampliada.
En Nepal, el Gobierno apenas controla el campo, donde vive el 85% de su población. Pese al aura que le aporta la cordillera del Himalaya, casi la mitad de su población vive en las frías y húmedas tierras bajas que se extienden por la frontera apenas patrullada con India. Conduciendo por esta región, ésta parece en muchos sentidos casi imposible de distinguir de la llanura del Ganges. Si los maoístas que gobiernan ahora Nepal no son capaces de aumentar la capacidad del Estado, el propio Estado podría disolverse.
Lo mismo ocurre con Bangladesh: carece de defensa geográfica para funcionar como un Estado. Durante un reciente viaje en autobús, desde mi ventanilla se podía ver el mismo paisaje anegado y lleno de arrozales y matorral a uno y otro lado del límite con India. Los puestos fronterizos están desorganizados y destartalados. Esta mancha artificial de territorio en el subcontinente indio podría experimentar una nueva metamorfosis, impulsada por el vendaval de fuerzas de política regional, el extremismo musulmán y la propia naturaleza.
Al igual que en Pakistán, no ha habido ningún Gobierno en Bangladesh, militar o civil, que haya funcionado nunca ni siquiera remotamente bien.
Millones de refugiados de Bangladesh ya han cruzado ilegalmente la frontera con India. Con 150 millones de habitantes –una población superior a la de Rusia– apiñados al nivel del mar, Bangladesh es vulnerable a la más ligera variación climática, con independencia de los cambios provocados por el calentamiento global. Simplemente debido a su geografía, decenas de millones de personas podrían sufrir inundaciones de agua salada, lo que haría necesarios inimaginables esfuerzos de ayuda humanitaria. En este proceso, el propio Estado podría hundirse.
Por supuesto, la peor pesadilla del subcontinente es Pakistán, cuya disfunción es consecuencia directa de su completa falta de lógica geográfica. El Indo puede constituir una frontera, pero Pakistán se asienta sobre sus dos márgenes, mientras que la fértil y fecunda llanura del Punjab se encuentra dividida por la frontera entre India y Pakistán. Únicamente el desierto del Thar y los pantanos situados al sur actúan como fronteras naturales entre Pakistán e India. Y aunque éstas constituyen extraordinarias barreras, son insuficientes para delimitar un Estado compuesto por grupos étnicos dispares –punjabíes, sin?dhis, baluchis y pastunes–, a los que el islam ha ofrecido una escasa cohesión. Todos los demás grupos de Pakistán odian a los punjabies y al Ejército que controlan, del mismo modo que en la antigua Yugoslavia se odiaba a los serbios. La razón de ser de Pakistán es supuestamente servir de hogar a los musulmanes del subcontinente, pero 154 millones de ellos, casi el mismo número que la población total de Pakistán, viven en India, al otro lado de la frontera.
Al Oeste, los peñascos y cañones de la Provincia Fronteriza Noroccidental de Pakistán, en el límite con Afganistán, son completamente porosos. Aunque he cruzado varias veces la frontera entre Pakistán y Afganistán, nunca lo he hecho de forma legal. En realidad, los dos países son inseparables. A ambos lados viven los pastunes. El amplio cinturón de territorio entre las montañas del Hindu Kush y el río Indo es en realidad Pastunistán, una entidad que amenaza con emerger en caso de que Pakistán se desmembre, lo que llevaría a su vez a la disolución de Afganistán.
Los talibanes no son más que la última encarnación del nacionalismo pastún. De hecho, buena parte de los enfrentamientos que hoy se producen en Afganistán tienen lugar en Pastunistán: en el sur y en el este de Afganistán y en las áreas tribales de Pakistán. El norte de Afganistán, más allá del Hindu Kush, ha sido escenario de menos luchas y se encuentra inmerso en un proceso de reconstrucción y establecimiento de lazos más estrechos con las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, habitadas por los mismos grupos étnicos que pueblan el norte de Afganistán. Aquí está el último mundo de Mackinder, de montañas y de hombres, donde los hechos de la geografía se reafirman a diario, para disgusto de las fuerzas comandadas por Estados Unidos, y de India, cuyo propio destino y cuyas fronteras son rehenes de lo que ocurre en las proximidades de los 7.690 metros de muro que conforma el Hindu Kush.

Un subcontinente fragmentado: las líneas divisorias del sur de Asia no coinciden con sus barreras geográficas, lo que augura conflictos.
Otra zona de fragmentación es la Península Arábiga. La gran extensión de tierra controlada por la familia real saudí es sinónimo de Arabia en el mismo sentido en que India es sinónimo del subcontinente. Pero mientras que toda India está densamente poblada, Arabia Saudí constituye una red geográficamente nebulosa de oasis separados por enormes áreas desprovistas de agua. Las carreteras y las conexiones aéreas internas revisten una importancia fundamental para la cohesión de Arabia Saudí. Si bien India está construida a partir de una idea de democracia y pluralismo religioso, Arabia Saudí se organiza sobre la base de la lealtad a una amplia familia. Pero mientras que India está prácticamente rodeada de geografía conflictiva y Estados disfuncionales, las fronteras de Arabia Saudí desaparecen en el inofensivo desierto al norte, y están protegidas por territorios sólidos y bien gobernados por un jeque al Este y al Sureste.
Donde Arabia Saudí es verdaderamente vulnerable, y la zona de fragmentación más aguda, es al Sur, en el densamente poblado Yemen. Sólo posee un cuarto del área de Arabia Saudí, pero alberga casi la misma población. Dado que los turcos y los británicos nunca controlaron realmente Yemen, no dejaron tras de sí las fuertes instituciones burocráticas que otras ex colonias heredaron.
Cuando viajé por la frontera entre Arabia Saudí y Yemen hace algunos años, estaba llena de camionetas de reparto atestadas de jóvenes armados, leales a este jeque o a aquel otro, mientras que la presencia del Gobierno yemení era insignificante. Almenas de adobe ocultaban los campamentos de estos jeques rebeldes, algunos con su propia artillería. Los cálculos del número de hombres armados en este país varían, pero cualquier yemení que quiera un arma puede conseguirla fácilmente. Entre tanto, las reservas de agua subterránea no durarán más que para una o dos generaciones.
Nunca olvidaré lo que me dijo un experto militar estadounidense en la capital, Sanaa: “El terrorismo es una actividad empresarial, y en Yemen hay más de 20 millones de personas agresivas, con mentalidad comercial y bien armadas, todas extremadamente trabajadoras en comparación con sus vecinos saudíes. Éste es el futuro, y tiene absolutamente aterrorizado al Gobierno de Riad”. El futuro del fecundo y tribal Yemen condicionará mucho el de Arabia Saudí. Y la geografía, no las ideas, será decisiva.
LA DEBILIDAD DEL CRECIENTE FÉRTIL
El Creciente Fértil, situado entre el mar Mediterráneo y la meseta iraní, constituye otra frágil región. Los países de esta área –Jordania, Líbano, Siria e Irak– son vagas expresiones geográficas que tenían poco significado antes del siglo XX. Cuando retiramos las divisiones oficiales del mapa, nos encontramos con unas simples manchas de núcleos suníes y chiíes que contradicen las fronteras nacionales. Dentro de estos límites, las autoridades de los Gobiernos de Líbano e Irak apenas existen. El de Siria es tiránico y fundamentalmente inestable; el de Jordania es racional pero está tranquilamente sitiado (la principal razón de ser de Jordania es la de actuar como amortiguador para otros regímenes árabes que temen compartir una frontera terrestre con Israel). De hecho, el Levante se caracteriza por sus agotados regímenes autoritarios y democracias ineficaces.
De todos los Estados geográficamente ilógicos del Creciente Fértil, ninguno lo es más que Irak. La tiranía de Sadam Husein, con diferencia la peor del mundo árabe, estaba en sí misma geográficamente determinada: desde el primer golpe militar de 1958, cada dictador había sido más represivo que el anterior, sólo para mantener unido un país sin fronteras naturales en el que bulle una conciencia étnica y sectaria. Las montañas que separan el Kurdistán del resto de Irak, y la división de la llanura mesopotámica entre suníes en el centro y chiíes en el Sur pueden constituir un pivote más importante para la estabilidad de Irak que la ansiada democracia. Si, en un muy breve espacio de tiempo, esta democracia no echa sólidas raíces institucionales, es probable que la geografía de Irak conduzca a una nueva tiranía y anarquía.
Pero pese a toda la atención sobre Irak, la geografía y la historia nos dicen que en el mundo árabe Siria podría ser el verdadero centro de turbulencias. Alepo, al norte del país, es una ciudad comercial con más lazos históricos con Mosul, Bagdad y Anatolia que con Damasco. Cada vez que la ascensión de Bagdad reducía las fortunas de la capital siria, Alepo recuperaba su grandeza. Dando una vuelta por los zocos de la localidad, es sorprendente lo distante e irrelevante que parece Damasco: los bazares están dominados por kurdos, turcos, circasianos, árabes cristianos, armenios y otros, a diferencia del zoco de la capital, donde predominan los árabes suníes. Como en Pakistán y en la ex Yugoslavia, cada religión tiene en Siria una ubicación concreta. Entre Alepo y Damasco se encuentra el cada vez más islamista centro suní. Entre Damasco y la frontera jordana viven los drusos, y en el montañoso bastión contiguo a Líbano habitan los alauíes, ambos vestigios de una oleada de chiísmo que desde Persia y Mesopotamia barrió Siria hace mil años.
Las elecciones en Siria de 1947, 1949 y 1954 exacerbaron estas divisiones. El último presidente, Hafez al Asad, ascendió al poder en 1970 tras 21 cambios de Gobierno en 24 años. Durante tres décadas, fue el Leónidas Breznev del mundo árabe: pospuso el futuro, porque no consiguió construir una sociedad civil en su país. Su hijo Bachar tendrá que terminar abriendo el sistema político, aunque sólo sea para mantener el ritmo de una sociedad en cambio dinámico, armada con antenas parabólicas y con Internet. Nadie sabe lo estable que sería una Siria pos-autoritaria. Los diseñadores de la política deben temerse lo peor. Sin embargo, una Siria posterior a Asad podría funcionar mejor que un Irak sin Sadam, precisamente porque su tiranía ha sido mucho menos severa. Ciertamente, viajar del Irak de Sadam a la Siria de Asad era como salir a la superficie para coger aire.
Además de su falta de habilidad para resolver el problema de la legitimidad política, el mundo árabe es incapaz de asegurar su propio entorno. Los pueblos de la meseta de Turquía dominarán a los árabes en el siglo XXI porque los turcos tienen agua y los árabes no. A medida que Oriente Medio se convierta en un reino de áreas urbanas secas, aumentará el valor del agua respecto al petróleo. Los países que posean el líquido elemento conservarán la capacidad –y el poder– de chantajear a los que carezcan de él. El agua será como la energía nuclear, convirtiendo así las instalaciones de desalinización en objetivos principales de ataques con misiles. No sólo en Cisjordania, sino en cualquier otra parte, hay menos espacio para maniobrar.
EL GAS NATURAL Y EL PETRÓLEO COMO ARMAS
Lo que nos dice el mapa: Yemen condicionará el futuro de Arabia, Siria creará más turbulencias que Irak, e Irán dominará toda la región.
Una última zona de fragmentación es el núcleo persa, que se extiende desde el mar Caspio en el norte de Irán hasta el Golfo Pérsico en el sur. Casi todo el petróleo y el gas natural del nuevo Oriente Medio se encuentra en esta región. Al igual que las rutas de navegación parten del Golfo Pérsico, los oleoductos y los gaseoductos están cada vez más saliendo de la región del Caspio hasta el Mediterráneo, el Mar Negro, China y el océano Índico. El único país que se extiende a los dos lados de ambas áreas de producción de energía es Irán, como apuntaron Geoffrey Kemp y Robert E. Harkavy en Geografía estratégica y el cambiante Oriente Medio. El Golfo Pérsico posee el 55% de las reservas de crudo del mundo, e Irán domina todo el golfo, desde Chat al Arab, en la frontera iraquí, hasta el estrecho de Ormuz, en el sureste, un litoral de 1.317 millas náuticas, gracias a sus múltiples bahías, ensenadas, calas e islas, que ofrecen toda una variedad de excelentes puntos para ocultar lanchas motoras dotadas de cisternas.
No es un accidente que Irán fuera la primera superpotencia del mundo antiguo. Existe una cierta lógica geográfica detrás de ello. Irán es el enlace universal del nuevo Medio Oriente, estrechamente vinculado a todos los núcleos externos. Su frontera se ubica y se ajusta a los contornos naturales del paisaje: mesetas al Oeste, montañas y mares al Norte y al Sur, y desierto en el Este hacia Afganistán. Por esta razón, Irán posee un registro histórico mucho más venerable como Estado nación y como civilización que la mayoría de los lugares del mundo árabe y que todos los puntos del Creciente Fértil. A diferencia de los países ilógicos desde el punto de vista geográfico de esa región adyacente, no hay nada artificial respecto a Irán. No resulta sorprendente que Irán esté siendo en la actualidad cortejado tanto por India como por China, cuyas marinas van a dominar las rutas marítimas en el siglo XXI.
De todas las zonas de fragmentación del nuevo Oriente Medio, el núcleo iraní es único: la inestabilidad que Irán causará no será consecuencia de su implosión, sino de una fuerte e internamente coherente nación iraní que explota hacia fuera desde una plataforma geográfica natural para fragmentar la región que la rodea. La seguridad que le confieren sus propias fronteras naturales ha sido históricamente una potente fuerza de proyección de poder. El presente no es diferente. A través de su intransigente ideología y de sus ágiles servicios de inteligencia, Teherán dirige un imperio poco convencional de entidades subestatales en el nuevo Oriente Medio: Hamás en Palestina, Hezbolá en Líbano y el movimiento saderista del sur de Irak. Si la lógica geográfica de la expansión iraní suena inquietantemente similar a la de la expansión rusa en el discurso original de Mackinder, es porque lo es.
Hoy en día, la geografía de Irán determina, como la de Rusia en el pasado, la estrategia más realista para asegurar esta zona de fragmentación: contención. Como en el caso de Rusia, el objetivo de contener a Irán debe ser ejercer presión sobre las contradicciones del impopular y teocrático régimen de Teherán, de tal manera que éste acabe cambiando desde dentro. La batalla por Eurasia tiene muchos y cada vez más frentes entrelazados. Pero la primera es la de los corazones y las mentes iraníes. En Irán se concentra una de las poblaciones musulmanas más sofisticadas del mundo, y viajando a este país uno se topa con menos antiamericanismo y antisemitismo que en Egipto.
En la lucha de este siglo por Eurasia, como en la del siglo pasado, el axioma de Mackinder sigue siendo válido: el hombre propone, pero la naturaleza dispone. El universalismo liberal y el individualismo de Isaiah Berlin no van a desaparecer, pero se está haciendo patente que el éxito de estas ideas depende y está determinado en buena medida por la geografía. Esto siempre ha sido así, y es difícil negarlo ahora que es probable que la recesión actual provoque una contracción de la economía global por primera vez en seis décadas. No sólo la riqueza, sino también el orden político y social resultarán erosionados en muchos lugares, dejando únicamente a las fronteras de la naturaleza y a las pasiones humanas como los principales árbitros de esta vieja cuestión: ¿quién puede coaccionar a quién? Pensábamos que la globalización se había desecho de este mundo antiguo de mapas rancios, pero ahora regresa en busca de venganza.
EN BUSCA DEL LÍMITE DE LO POSIBLE
Todos debemos aprender a pensar como los victorianos. Eso es lo que debe guiar e informar nuestro recién redescubierto realismo. Los deterministas geográficos deben sentarse a la misma venerable mesa que los humanistas liberales. Abrazar los dictados y las restricciones de la geografía será especialmente difícil para los americanos, a los que les gusta pensar que no les afecta ninguna limitación natural o de otra índole. Pero negar los hechos de la geografía sólo invita a los desastres que, a su vez, nos convierten en víctimas de la propia geografía.
En lugar de ello, es mejor fijarse bien en el mapa para encontrar formas ingeniosas de ampliar los límites que impone, lo que aumentará mucho la eficacia de cualquier apoyo a los principios liberales en el mundo. Cuando se impone la venganza de la geografía, que es la esencia del realismo y el quid de un diseño inteligente de la política, es necesario trabajar en el límite de lo que es posible, sin resbalar por el precipicio.
ILUSTRACIONES DE AARON GOODMAN PARA FP









