
Cada vez son más los analistas que afirman que debemos partir en pedazos o disolver Amazon, Google o Facebook. Están muy equivocados.
World without Mind, el último libro del periodista Franklin Foer, sintetiza todas las miserias de los gigantes tecnológicos y anima el fuego de su destrucción. Como él dice, estamos a tiempo… ¿Pero a tiempo de qué? De evitar el apocalipsis, naturalmente. Los matones de Silicon Valley, según él, sueñan con demoler la privacidad, la individualidad, la creatividad, el libre albedrío, la competencia (así, en general), los medios de comunicación y las empresas editoriales, la distinción entre los hechos y la verdad, la posibilidad del acuerdo político y hasta la igualdad.
Foer se configura así como el freudiano intérprete de los sueños de este libidinoso trío que sólo puede conducirnos, en contra de nuestros bondadosos y virginales deseos, hacia el lado oscuro de la vida. Son irrelevantes, por tanto, la evidente híperexpresión de la individualidad que han hecho posible Facebook, YouTube o Instagram, el diluvio que ha provocado Amazon en la disponibilidad de tantos libros (como el de Foer) que espolean el pensamiento crítico o la enorme floración de nuevos modelos de negocio digitales a la sombra de Google. En fin, la devastación de los grandes medios comunicación tradicionales está suponiendo también la multiplicación de la competencia con la aparición de otros nuevos.
Capítulo aparte merecen los aspectos relacionados con la polarización política y las llamadas fake news. Para empezar, el debate de las noticias falsas no arrancó a finales del SXX sino a finales del SXIX en Estados Unidos. Su historia discurre en paralelo, y no por casualidad, a la de los medios de comunicación de masas.
Algunos editores y directores de periódicos decimonónicos llamaban “factoría de fake news” a la Associated Press, porque se inventaba o exageraba ad nauseam parte de sus contenidos. Y, qué cosas, también les preocupaba que esa agencia tuviera la capacidad de colocar sus historias por todo el país gracias a los acuerdos que habían suscrito muchas cabeceras locales con ella. En términos contemporáneos, diríamos que les horrorizaba que se viralizasen las mentiras, porque su omnipresencia hacía que el ciudadano medio las confundiese con la verdad.
En cuanto a la rampante polarización política, Foer abunda en la irresponsabilidad, por ejemplo, de Facebook. Su uso perverso, sin embargo, no sólo tiene que ver con la indiferencia de la plataforma, sino también con el contexto social, económico y político, y, en consecuencia, con la sofisticación y las intenciones de algunos de sus máximos actores políticos, económicos y sociales. La gran causa de la polarización de la sociedad trasciende ampliamente a Mark Zuckerberg.
Y hay que buscarla en la reacción comprensiblemente airada e inmadura de esa misma sociedad ante una crisis económica devastadora, ante una globalización mal gestionada, y peor explicada, y ante los seductores cantos de sirena de los grupos y políticos populistas. A esto cabe añadir las exitosas estrategias de los bots rusos o de los vídeos de Daesh, que deben atribuirse en primer lugar a la habilidad malvada de sus promotores y después, mucho después, a los propietarios de las plataformas que los toleraron como una vulgar gripe cuando eran una pandemia.
Los malos de nuestra película
Otro de los problemas de los argumentos que denuncian la maldad esencial de las grandes tecnológicas es que las confunden con una especie de hidra. Así, se cree que, si las llamamos FAANG (el acrónimo de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) mil veces, al final se convertirán en un animal de cinco cabezas. La realidad, sin embargo, es que no pueden ser más diferentes y hasta el punto de que se hacen salvajemente la competencia.
Sin ánimo de ser exhaustivos: Apple lleva años luchando a muerte con Android, Facebook ha reventado la monarquía absoluta de la publicidad digital de Google y, por fin, Amazon ha segado la hegemonía sobre los datos de Google y Facebook, y asalta ya el castillo de los contenidos audiovisuales de Netflix. Tratarlas como un cártel o una familia feliz no resiste un análisis mínimamente serio. Además, faltan en el podio algunos de los nombres ilustres que cuestionan su poder: Samsung (frente a Apple), Alibaba (frente a Amazon) o la plataforma de contenidos que lanzará Disney en 2019 (frente a Netflix).
World without Mind también recurre, cómo no, a la ciencia ficción, a los futuribles o las sospechas. Foer sugiere que Google prepara ya una mente robótica que cuestionará la evolución humana y que Facebook puede avanzar hasta automatizar los pensamientos de sus usuarios. La red social de Zuckerberg ya no tendría usuarios sino pajes y amanuenses. Las sospechas sobre los abusos potenciales y secretos de Google, Facebook o Amazon excitarían la imaginación de cualquier cíber-apocalíptico. Como en la película Minority Report, hay que detenerlos antes de que cometan unos crímenes que, por su propia naturaleza elefantiásica y malvada, no pueden evitar.
En fin, a pesar de la pobreza de muchos de estos argumentos en contra de las grandes tecnológicas mundiales, es verdad que existen motivos que sí invitan a limitar su influencia, aunque no haya por qué despedazarlas o levantar un cordón sanitario. Y no tienen que ver con su naturaleza malvada o con siniestros futuribles, sino con sus acciones anticompetitivas en concreto, con la forma en la que los reguladores han favorecido a las empresas y con la insuficiencia de las viejas leyes antimonopolio. Todo ello podría haber ralentizado, según el economista Kenneth Rogoff, la innovación y el crecimiento de la productividad, y, por lo tanto, nuestro bienestar.
Hechos contra exageraciones
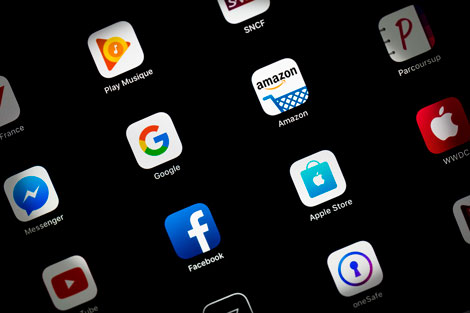
Las grandes tecnológicas ya han mostrado sus garras anticompetitivas y, hasta hace poco, les había salido bien. El ejemplo más obvio en este punto es Google, que ha recibido dos multas de la Comisión Europea por abuso de posición dominante que superan en total los 6.500 millones de euros. La primera, en 2017, por promocionar su propio servicio de comparación de compra en los resultados de las búsquedas con el evidente perjuicio de competidores y usuarios. La segunda, en 2018, por exigir a los fabricantes de dispositivos móviles que tienen el sistema operativo Android la instalación por defecto de determinadas aplicaciones como Google Search o el navegador Chrome.
A veces, esas prácticas anticompetitivas se disfrazan como meras adquisiciones. Facebook compró a sus rivales WhatsApp e Instagram y Amazon se lanzó a por las tiendas online de zapatos (Zappos.com) o productos para bebés (Diappers.com) desangrándolas con una implacable guerra de precios hasta que se rindieron.
Los reguladores han favorecido con descaro a estas empresas haciendo la vista gorda sobre sus abusos de poder monopolístico. No les exigieron responsabilidades por los contenidos que publicaban sus usuarios, los Estados les condonaron total o parcialmente sus impuestos durante años a cambio de la domiciliación de sus sedes y prácticamente nadie las tocó mientras Barack Obama ocupó la presidencia de la primera potencia mundial. No consiguieron todo lo que quisieron de él, cierto, pero todos sabían en Washington y Bruselas que se encontraban entre los grandes donantes de su campaña de reelección… y lo cerca que estaba el entonces presidente de EE UU de ellas y, muy especialmente, de Google.
Los reguladores estadounidenses fijaron su atención casi exclusiva en el aspecto de las leyes antimonopolio que más se ajustaba a las necesidades del big tech. Así, buscaron la elevación escandalosa de los precios de sus productos como evidencia de abuso de posición dominante cuando sabían que, como advierte la jurista Lina Kahn, la estrategia de las grandes plataformas pasa, precisamente, por mantener los precios hundidos. Prefieren, normalmente, el crecimiento a los beneficios. Además, asumieron que las grandes plataformas digitales cobraban sólo en dinero y no también en especie.
Las empresas como Facebook o Google, que se ofrecen gratuitamente a millones de usuarios, o Amazon, que apura los márgenes hasta el hueso para ofrecer sus productos ultrarebajados, cobran sus servicios en datos. Los usuarios abonan una parte en dinero y otra con unos datos privados que las empresas utilizarán luego para comercializar sus espacios publicitarios o para multiplicar la potencia comercial de la plataforma a la que se atrae a las tiendas online. Si los monopolios se caracterizan por elevar el precio de los productos a sus clientes, habría que poner precio a los datos de los usuarios y calcular de esa forma si utilizan su posición de poder para elevar el coste de la transacción.
Lina Kahn también nos recuerda el otro uso de la información en el que no se han fijado las autoridades antimonopolio: por ejemplo, Amazon recoge datos sobre las decisiones, estrategias y resultados de sus rivales dentro de su propia plataforma hegemónica y, al mismo tiempo, es la propia multinacional de Seattle la que establece y modifica los requisitos que deben cumplir sus competidores. A nadie le sorprende que éstos coincidan con los que la propia Amazon está en condiciones de cumplir con ventaja.
En tiempos más templados y sensatos, todas esas circunstancias nos obligarían a reconocer las limitaciones de las regulaciones (también de las nuevas) y el sospechoso papelón de unos reguladores en los que no podemos depositar (tampoco ahora) todas nuestras esperanzas. También nos llevarían a admitir la exageradísima pasión que sentíamos por los grandes de Silicon Valley cuando les cedimos alegremente y durante años los datos privados de nuestras familias sin hacer preguntas. Esa pasión exagerada se ha trocado ahora en una exagerada enemistad que niega la innovación y los inmensos beneficios que nos siguen proporcionando.
Al big tech hay que obligarlo a competir limpiamente y hay que castigar sus infracciones, pero no tiene ningún sentido descuartizar a sus miembros como si fuesen el eje del mal. De esa forma, pondríamos en peligro su capacidad para brindarnos servicios muy valiosos y les atribuiríamos toda la responsabilidad por unos males sociales de los que ellos no son, ni mucho menos, el origen. Además, seríamos cómicamente ingenuos si creyéramos que atar de pies y manos a cinco grandes empresas americanas va a frenar en seco el brutal cambio tecnológico mundial que no estamos sabiendo administrar.









