
“Un partido político español tiene menos obligaciones de control y de transparencia de sus cuentas y funcionamiento que una comunidad de vecinos, una cooperativa o una empresa”. Los sociólogos José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro, autores del libro Desprivatizar los partidos, se sirven de esta contundente afirmación para mostrar gráficamente la ausencia de una normativa legal que regule suficientemente la organización y el funcionamiento de las formaciones políticas, los derechos de sus afiliados, la rendición de cuentas de sus dirigentes o el control de sus recursos.
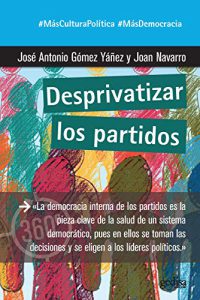
Desprivatizar los partidos
José Antonio Gómez Yáñez / Joan Navarro
Gedisa, 2019
En el arranque del libro los autores explican que el objetivo de su trabajo es despejar la incógnita de si los partidos políticos son entidades privadas o públicas, es decir, si sus funciones se limitan al ámbito de los intereses de sus miembros o si su actividad se desliza hacia terrenos que afectan al conjunto de la sociedad. Sostienen que si se llegara a la conclusión de que son entidades privadas, propiedad de sus miembros, la regulación pública podría ser sucinta, pero si la conclusión es que son entidades públicas “su funcionamiento debe ser regulado minuciosamente como instrumento para garantizar que sus funciones se cumplen adecuadamente”. Y su conclusión es que son híbridos, que forman parte de ambas esferas, pero también que en su vertiente pública son “la pieza clave”, “el centro de gravedad” de la acción política.
Aunque la pregunta de si son entidades públicas o privadas es esencial en el libro, el estudio va mucho más allá, porque para avalar una respuesta Gómez Yáñez y Navarro hacen una disección meticulosa del funcionamiento interno y del (gran) poder real que tienen los partidos. También se adentran en cómo ha caído el apoyo a los partidos centrales y aumenta el apoyo a partidos hasta ahora marginales o a nuevos partidos, y en cómo los partidos tradicionales “son incapaces de canalizar el descontento de los sectores sociales que han perdido con la crisis o que ven bloqueado su acceso a las clases medias”. Todo ello como consecuencia de la crisis de 2007. Y los autores ofrecen también soluciones, como las reformas de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral.
El hecho de que se vea a las formaciones políticas como parte de la sociedad y no del Estado o del proceso institucional de toma de decisiones es en parte consecuencia del modo en que las constituciones, y en particular la española, recogen el papel de los partidos. La Carta Magna refleja la ficción de que existiera una relación directa entre los electores y los elegidos, como si las organizaciones políticas no tuvieran en ello un papel clave, pero lo cierto es que donde se produce la selección de los dirigentes y la elaboración de las decisiones políticas es en el interior de los partidos, de manera que “los parlamentarios son meros agentes de la voluntad de sus partidos”. Los autores enumeran las acciones de los partidos: toman las decisiones políticas fundamentales, elaboran leyes, aprueban tratados internacionales, reforman la Constitución, dan lugar a la acción del Gobierno, la controlan, y eligen a los miembros de los órganos constitucionales, judiciales o reguladores y de otras muchas instituciones del Estado.
Si los partidos tienen tanto poder público parecería lógico que su funcionamiento interno tuviera una regulación legal más estricta. Pero se da la paradoja de que son ellos mismos quienes tienen que tomar la decisión de autorregularse, no porque sean ellos los que aprueban sus estatutos internos, que sí lo hacen, sino porque “son los partidos quienes deben proponer y aprobar su propia regulación en el parlamento”. De hecho, si en los 40 años de democracia no se ha realizado una modificación profunda de la Ley de Partidos se debe a la resistencia de estas formaciones a hacerlo. Porque, finalmente, es mucho más conveniente para sus dirigentes una ausencia de normativa que les deje las manos libres para organizar los partidos a su gusto y medida.
No se puede decir, no obstante, que los partidos se queden inmóviles ante la pérdida de apoyo ciudadano, por el contrario, son organizaciones que “se adaptan y evolucionan” para sobrevivir. Una cuestión diferente es si su adaptación y evolución es la adecuada y si las decisiones que adoptan, aparentemente en beneficio de una mayor democracia interna, son las oportunas. En los últimos años, prácticamente todos los partidos españoles —al igual que otros en el ámbito europeo— han incorporado a sus hábitos las elecciones internas para la designación de sus líderes y, en algunos casos, para la selección de los candidatos electorales. Pero los autores se adentran en las consecuencias de esas elecciones internas y dudan de que redunden en una mayor democratización: “Lejos de representar el triunfo de las bases frente a los aparatos —afirman—, suponen el triunfo del líder (y su equipo) sobre las viejas oligarquías internas, normalmente de corte territorial”.
Las elecciones internas no parecen, por tanto, la panacea para la falta de democracia en el funcionamiento de los partidos. Más bien al contrario, lo que ocurre es que el líder elegido por las bases designa personalmente a su equipo directivo, tiene influencia en la nominación de los miembros de los órganos que tienen que controlar su gestión, somete a la decisión de las bases los temas centrales de la organización, pero siendo el propio líder el que decide qué, cuándo y sobre qué. Es decir, que el líder se refuerza frente al partido y los mecanismos de control interno se atenúan.
Los autores sostienen, además, que si ese líder llega a la Presidencia del Gobierno se encontrará con que “es, probablemente, el dirigente occidental que más poder tiene sobre su sistema político”. Esa realidad derivaría de la propia Constitución de 1978, “que fue redactada bajo la obsesión de la estabilidad”, temerosos los constituyentes de que se reprodujeran los vaivenes de los gobiernos de la II República y de la sospecha de que la debilidad gubernamental podía facilitar un golpe de Estado. Así que, como explican Gómez Yáñez y Navarro, se diseñó “un entramado institucional de estabilidad acorazada”, cuya clave es la casi inmovilidad del presidente del Gobierno y su posición eminente en el proceso político. El presidente solo puede ser destituido por una moción de censura constructiva, que requiere un acuerdo mayoritario y la inversión de alianzas en el Congreso de los Diputados. Solo una ha triunfado, la presentada por el PSOE el 1 de junio de 2018.
Mientras, el presidente del Gobierno toma decisiones fundamentales que en otros modelos están repartidas: nombra y cesa a los ministros, decide las fechas de los discursos fundamentales que marcan la legislatura, determina la convocatoria electoral, dictamina la presentación de recursos de inconstitucionalidad y designa a través del Gobierno magistrados al Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y otros órganos reguladores. Y en caso de bloqueo de la acción del Gobierno, dispone del Real Decreto para avanzar en la legislación. En la práctica, además, designa a los miembros de los grupos parlamentarios, que están sometidos a la disciplina interna, entre otras razones porque es el partido, bajo la influencia de su líder, el que designa a los candidatos que se presentan en listas electorales cerradas y bloqueadas. Los autores concluyen que esa apuesta por la estabilidad adoptada en el Transición “está mostrando efectos negativos” 40 años después.
Reformas para el sistema
El profundo e inteligente análisis de la situación de los partidos que han hecho Gómez Yáñez y Navarro no se queda solo en el diagnóstico de la situación sino que va más allá, porque los autores se arriesgan a ofrecer soluciones, en concreto a proponer algunas reformas de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral. Partiendo de la recomendaciones realizadas por la asociación Más Democracia, de la que ambos son miembros, sugieren cambios en la Ley de Partidos dirigidas a una mayor democratización de las organizaciones, con congresos y reuniones de los órganos de control más frecuentes, elecciones internas para cargos del partido y con participación de los simpatizantes para las de los candidatos, mayor transparencia, más compromiso en los programas electorales, libertad de conciencia de los electos y responsabilidad penal de los miembros de la ejecutiva por la financiación. En cuanto a la Ley Electoral, las modificaciones recomendadas buscan una mayor proporcionalidad, mayor acercamiento de los diputados a sus electores, con elección directa de al menos la mitad de ellos en distritos unipersonales, limitación del número de mandatos y, hasta que estas reformas se apliquen, desbloquear las listas para que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias.









