
Algunas de las cuestiones no resueltas de la zona y que explican muchas de las razones que han llevado a la situación actual.
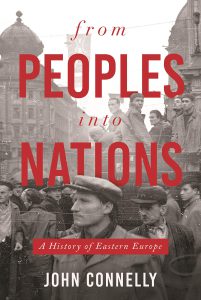
From People into Nations, A History of Eastern Europe
John Connelly
Princeton University Press, 2021
Este libro es seguramente el relato más ambicioso y de más envergadura que se ha escrito en los últimos años sobre la historia de Europa del Este. Las presiones modernizadoras y centralizadoras de los grandes imperios —Habsburgo, Rusia y Alemania— alimentaron en los países de la zona un sentimiento nacionalista caracterizado por el miedo a la aniquilación: ese es el motivo de que los movimientos nacionalistas de los que surgieron los checos, húngaros, polacos, eslovacos, búlgaros, rumanos, croatas y serbios sean tan diferentes del que dio lugar a los italianos. Otros países como Francia y Reino Unido ya eran Estados modernos asentados desde finales del siglo XVIII, pero en Europa del este no se establecerían hasta después de la Primera Guerra Mundial. De ahí que la primera tarea de las 800 páginas del libro de John Connelly sea trazar las fronteras. El Adriático, el Báltico y el Mar Negro forman los límites de 27 capítulos cronológicos que examinan la repercusión que los cambios constantes de fronteras entre los otomanos, los rusos-soviéticos y los prusianos-alemanes tuvieron en la historia del proyecto de los Habsburgo étnicamente más diverso y los movimientos nacionalistas en su territorio.
El autor dedica gran atención al nacionalismo húngaro, el más radical de todos, que se definió primero contra los Habsburgo alemanes, ya a mediados del siglo XVIII, y luego contra el mar de eslavos que los rodeaba a finales del siglo XIX. Esta historia ayuda a explicar el nacionalismo húngaro actual y el sentimiento de pérdida que aún se siente en Budapest por el hecho de haber perdido más de la mitad de su territorio en el Tratado de Trianón, en 1919. También hace un estudio detallado de los polacos y los serbios, especialmente desde finales del siglo XIX. Menos conocida es la aparición del sentimiento nacional eslovaco, croata, rumano y búlgaro. Su estudio ayuda a ampliar la perspectiva, como también lo hace señalar la importancia del sionismo y las numerosas comunidades judías de la región, los ucranianos y los alemanes étnicos, sobre todo en tierras checas, pero también en Transilvania. El recorrido del libro por todas estas historias examina de qué distintas formas se desarrolló el pensamiento nacional en cada país y por qué son Estados tan diferentes hoy en día. La fuerza de las ideas, la maleabilidad del lenguaje, la cuestión campesina, la conversión del “otro” en un enemigo acérrimo, la violencia. Ya sean los paralelismos entre las tradiciones revolucionarias serbias y polacas o las consecuencias de la emancipación del campesinado croata y búlgaro en el siglo XIX, el libro trata muchos temas desconocidos para los lectores de Europa occidental con una prosa clara y elegante.
A diferencia de otros historiadores importantes de Europa del Este, como Mark Mazower, que afirman que el nacionalismo vivió su apogeo después de la Primera Guerra Mundial, Connelly lo sitúa mucho antes y lo considera, no una consecuencia, sino una razón de que triunfaran la democracia, el fascismo y el comunismo. Es muy crítico con historiadores como Eric Hobsbawm, que sostienen que el nacionalismo surgió del capitalismo. Cree que este “fue un artilugio que contribuyó a remodelar y difundir unas ideas e identidades nacionalistas que ya existían”. También es muy crítico con las teorías de Benedict Anderson sobre las “comunidades imaginadas”. Resulta muy convincente cuando alega que “la primera sustancia visible que los nuevos nacionalismos alimentaron en este vasto espacio en la periferia de los imperios fue el lenguaje, y el lenguaje es el ángulo muerto que más llama la atención en el análisis de los teóricos más conocidos. El caso checo es paradigmático: en cada centímetro de espacio periodístico, cada minuto de representación teatral, cada nueva aula educativa hubo un gran esfuerzo humano; un esfuerzo al que ni Anderson ni los otros grandes teóricos dedican tiempo porque no es universal”. Sin duda, estos argumentos se entenderán en España. La cuestión de la lengua resuena con fuerza en una pequeña nación “controlada como una colonia, desesperadamente necesitada de fronteras seguras hasta un punto que los ciudadanos de Estados más antiguos y poderosos como Gran Bretaña y Francia no podían entender”. El nacionalismo imaginario que atravesó fronteras en una reacción en cadena comenzó en Francia —eso es innegable—, pero lo paradójico es que los primeros en “absorber el modelo francés, los alemanes, lo rechazaron y al mismo tiempo crearon su propia versión de nación en torno a cosas que aparentemente no había tenido en cuenta la nación modelo: la lengua y la cultura, que los franceses daban por descontadas. Luego, los europeos del este construyeron su propia idea de nación en oposición a Alemania y asimismo en torno a la lengua y la cultura”.
También resulta muy interesante el enfoque del autor sobre la guerra. Toca las guerras de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial como de pasada, porque le importan más las consecuencias que los combates. Y examina las tradiciones insurgentes en relación con la creación de mitos nacionales. A este respecto, la historia más extraordinaria es la del líder del Partido Comunista Serbio, Slobodan Milosevic, antiguo banquero convertido en banquero nacionalista, que en 1989 convirtió el Kosovo Polje —el campo de los mirlos de Kosovo, escenario de la derrota de los serbios ante los otomanos en 1389— en el mito fundacional de una nueva Serbia. Más de un millón de serbios acudieron al lugar en un acto que desmembró un Estado multinacional en nombre del nacionalismo étnico y volvió a implantar la limpieza étnica y la guerra en Europa por primera vez desde 1945.
El antisemitismo es otro tema importante, puesto que no fue ni es igual en toda Europa del Este. El antisemitismo polaco utilizó el idioma para unir a terratenientes y campesinos, que tenían intereses muy diferentes, en contra del “otro”. Los capítulos “Lo que Dante no vio” y “El fascismo echa raíces: la Guardia de Hierro y la Cruz Flechada” examinan un terreno trillado, pero no por eso dejan de ser deprimentes. Todavía más interesante es la contribución de Connelly a la comprensión de los orígenes del fascismo, puesto que no se limita a situarlos en Italia, sino que sugiere que las circunstancias sociales y políticas de Bohemia y Hungría también proporcionaron unas condiciones adecuadas para su aparición. Aunque en ninguno de los dos países llegó a tener una masa verdaderamente popular de seguidores autóctonos —volvió a introducirlo Alemania, el libro ayuda a entender mejor esta ideología. El autor incluye además muchos retratos muy definidos de los actores fundamentales de ese ascenso del nacionalismo durante más de un siglo, y presenta perfiles muy esclarecedores de personajes como Tomas Masaryk, Jozef Pilsudski y otros en su contexto social y en los modelos de desarrollo cultural, social y político de la época.
Ucrania también figura en este libro, dado que sus fronteras han fluctuado durante siglos y gran parte del país perteneció a la poderosa Mancomunidad Polaca de los siglos XVI y XVII y más tarde a los imperios de los Romanov y los Habsburgo. El autor señala que “en general, cuanto mayor es el pesimismo de un movimiento nacional, mayor es su tendencia al chovinismo. Cuando el pesimismo eclipsó todas las visiones alternativas, el resultado fue el fascismo”. Este libro, que invita a leerlo, dejarlo y retomarlo después, es indudablemente oportuno en estos momentos de guerra: las cuestiones sobre las que escribe Connelly no están resueltas, en absoluto, en Europa del Este.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia









